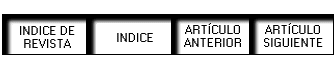
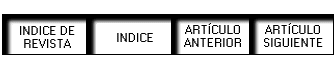
ESTUDIOS
RESUMEN LOS LIMITES CONFUSOS ENTRE PODER Y EXPLOTACION
LAS OSCURAS FRONTERAS DE LA TRANSGRESION: CUANDO LAS TENTACIONES NO EXISTEN
¿QUE ES ENTONCES LA CORRUPCION?
¿ES ESPAÑA UN PAIS MAS CORRUPTO QUE OTROS? SOBRE LO QUE NO SE QUIERE SABER
LA GENESIS DE LAS NORMAS PERVERSAS
SOBRE LA ILUSION DE CUMPLIMIENTO
EFECTOS INDIRECTOS DE LA ILUSION DE CUMPLIMIENTO
NORMAS PERVERSAS EN POLITICA: LA LEÁLTAD Y LA INCERTIDUMBRE
CORRUPTELAS Y EJEMPLARIDAD: EL CIUDADANO COMO CONSULTOR ORGANIZACIONAL
El término «corrupción» es muy utilizado pero no suele definirse con propiedad. La mayor parte de las definiciones de «corrupción»son redundantes o irrelevantes, ya que aluden a fenómenos que pueden explicarse más parsimoniosamente. De hecho, muchos de los ejemplos de «corrupción» (por ej. los latrocinios de ciertos regímenes políticos, la compra de políticos por multinacionales) no son sino meros ejemplos de ejercicio del poder
En este escrito el término «corrupción» se reserva para aquellas situaciones interactivas, en organizaciones públicas o privadas, en las que las normas sociales son incapaces de limitar la lógica de máxima utilidad individual, a expensas de la máxima utilidad colectiva. A partir de este presupuesto se estudian los efectos perversos de tales normas en contextos organizacionales.
Norma social, corrupción.
Corruption í5 a popular although misleading concept. Most of lay definitions of «corruption» are redundant or even irrelevant, since they refer to phenomena that can be explained in a simpler, more parsimonious way. In fact, many salient and popular examples of the so called corruption (e.g., the brutality of a number of political regimes, the bribery of politicians by international companies) are just examples of the exercise of power.
In this papers view, the term «corruption» is reserved for those interactive situations in public and private organizations in which social norms are consistently unable to restrain individual tendency to maximize their own benefits at the expense of collective benefit. The paper explores this situation and the perverse effects of inefficient formal norms in administrative settings.
Social Norms, Corruption.
Si uno lee los periódicos no suele encontrarse con definiciones que expliquen el concepto del que se habla. Cuando los periodistas hablan de «goles», «terremotos», «matanzas» o «cantantes» la falta de definiciones es baladí porque todo el mundo, más o menos, sabe en qué consiste el fútbol, los temblores de tierra, las guerras o lo que, en otros tiempos, se llamaba «la canción ligera».
El asunto se complica un poco más cuando aparecen términos como «inflación», «síndrome», «corrupción» o, como no, «política». En el caso de términos más abstractos cada cual, como no, puede entender lo que le parece. Lo malo es que ello supone, a veces, la peligrosa ilusión de que todos hablamos sobre lo mismo o, incluso, que todos condenamos lo mismo.
¿Qué es la corrupción? En el momento de escribir estas líneas tengo ante mi un artículo de ayer, de dos planas enteras, en el que se analiza la corrupción en España. Ni una sola definición pero muchos nombres. Atendiendo a los ejemplos que se proporcionan uno se encuentra con delitos más o menos tipificados, típicamente de cuello blanco, entre los que se mezclan, sin orden ni concierto aparente, no pagar impuestos, timar a la hacienda pública, subvencionar campañas políticas mediante donaciones no declaradas, intercambiar dineros por favores políticos etc. etc.
De modo que, al final, más que hablar de un problema se habla de nombres, individuos en la picota.
Poner a la gente el la picota es, desde épocas inmemoriales en la historia de la humanidad, una tarea psicosocial mente trivial pero emocionalmente trascendente. Satisface nuestra necesidad de creer que el mundo es justo y que los fuertes, después de todo, no son menos vulnerables que los débiles. Ambas creencias son, probablemente, falsas pero sin duda cumplen una función importante a la hora de garantizar una cierta fibra moral en una sociedad y una válvula de escape emocional al individuo de a pie que, de pronto, se encuentra en el medio de una guerra entre élites.
En todo caso, la noble función de poner a ciertos individuos en la picota no nos explica que es la corrupción. Un periodista puede dedicar muchas páginas a hablar de corruptos pero no es su función tratar de explicar aquello de lo que está hablando.
En todo caso, si un periodista se aventura en el territorio de las ideas abstractas nos encontramos con que la explicación preferida para este fenómeno afirma, de forma habitualmente rotunda, que el poder corrompe.
¿Corrompe verdaderamente el poder? Desde mi punto de vista, la pregunta es tonta porque es obvia y, por tanto, nada explicativa. Desde una pregunta obvia se llega a una respuesta necesariamente obvia cuya, además, única función consiste en tranquilizar los ánimos de aquellos que no tienen poder, que de la mano de Lord Acton, se sienten como nuevos Virgilios entonando el Beatus ille y sintiéndose privilegiados porque, lejos del mundanal ruido, son privados de más y más capacidad de decisión sobre sus propios asuntos. Porque, no nos engañemos, el corolario de la afirmación de que el poder corrompe no es, para la mayoría de los periodistas, un mensaje anarquista sino una llamada para la circulación de elites. Otros vendrán y así hasta la próxima.
Para entender la obviedad de este asunto es preciso tener presente que lo que habitualmente se entiende por corrupción no es, con frecuencia, otro fenómeno que el poder mismo. No se trata, pues, de que el poder corrompa. Se trata de que el poder tiene caras poco gratas para la sensibilidad del espectador medio. Que el poder tenga dichas caras no quiere decir que éstas deban existir sino, simplemente, que existen. Es conveniente tenerlas presentes para comprender que muchas de las cosas que entendemos por corrupción no son más que formas características, y por desgracia muy típicas, del ejercicio del poder. Vamos a considerar tres: el poder como explotación, el poder de los incompetentes y, por último el poder como mero ejercicio de la brutalidad.
Para entender el vínculo íntimo entre poder y explotación, consideremos, por ejemplo, los casos -habitualmente etiquetados como «corrupción»- en los que grandes empresas u organizaciones privadas proporcionan fondos a partidos, o los casos en los que grandes empresas multinacionales pagan cuantiosas comisiones a partidos o políticos individuales.
Antes de rasgarse las vestiduras hay que tener en cuenta lo siguiente: todos tenemos un precio de manera que nuestra capacidad de resistencia a la tentación es limitada. En algunos casos esa capacidad de resistencia es muy superior a la media y en otros muy baja pero, para algunos psicólogos sociales y la gran mayoría de las grandes fortunas de este mundo, existen pocos seres humanos que se aparten de esta norma general.
De modo que una rutina en muchos contextos consiste en ir dejando cebos en el camino de los políticos y ver cuantos pican el anzuelo. El tamaño y la suculencia del cebo varían pero se pesca. Muchas grandes multinacionales tienen ya que dedicar un apartado contable a las comisiones, si quieren vender a muchos estados, y no es infrecuente que a una empresa se le «olvide» cobrar a un flamante concejal o diputado: al cabo se trata de un despiste; en el peor de los casos tiempo habrá para cobrarle todo de golpe.
En fin, no soy yo el más indicado para contar los trucos concretos que implican estos menesteres. No me interesan ni los conozco y en algunos casos de ingeniería financiera tendría problemas para entenderlos. Lo que quiero decir es que existe una constante presión por parte de los grandes poderes económicos, que cumplen con su obligación intentando comprarlo todo, y que no es sorprendente que, finalmente, si invierten suficiente dinero en ello, consigan comprar.
De modo que esta forma de supuesta corrupción no es tal, es un mero síntoma del poder de ciertos sectores de una sociedad, carece de misterio alguno, es trivial y su condena ética es sin duda importante para el individuo, pero meramente testimonial a nivel colectivo. Podremos condenar que un político sea comprado exactamente igual que podemos condenar que haya prostitución. Es importante que, si lo deseamos, adquiramos un compromiso personal de respeto a unos principios que preserven nuestra virtud, pero no nos hagamos ilusiones a nivel colectivo. Que yo no vaya a prostituirme no quiere decir que otros no lo vengan haciendo desde que el mundo existe.
Pero téngase en cuenta, sobre todo, que el hecho de que se compre a los políticos quiere decir que alguien quiere y puede permitírselo, de la misma forma que no habría prostíbulos sin clientes. La existencia de suculentas comisiones suele querer decir que, después de las comisiones, existen más que suculentos negocios que hacen las exenciones previas perfectamente rentables. Según esto, que unos políticos se hagan ricos a costa del capital de ciertas empresas es muy condenable pero indica, sobre todo, una lógica de explotación en la que existen tales plusvalías, es decir, unos beneficios tan desmesurados, que el que paga se puede permitir algunas propinillas. Además, los clientes son, en algunos casos, posteriormente sacrificados, cuando se considera que están suficientemente cebados, por un matarife pagado por el mismo capital.
En este sentido, el freno natural de esta forma de poder no es la ética de los muchos individuos íntegros que se encuentren a tiro, sino un mero proceso de oferta y demanda: si el precio y los riesgos de los políticos son excesivamente altos y los márgenes de beneficio estrechos es posible que tal corrupción no se produzca. Si el precio de los políticos es bajo, porque, por ejemplo, son un grupo de profesionales de bajos ingresos y escaso futuro profesional tras su paso por la política, y los márgenes de beneficio de las empresas muy altos, entonces el riesgo de que se produzca uno de los acontecimientos más antiguos en la historia de las relaciones humanas, quizás tan antiguo como la prostitución misma, es muy alto y, de puro obvio, trivial. Los poderosos siempre explotan a los no poderosos, y una forma de manifestar ese poder es tener acceso a bienes restringidos; lo que hoy es latrocinio o contrabando mañana será la base de alguna respetable fundación cultural.
Antes, pues, de descartar este caso, como un ejemplo trivial del ejercicio del poder, permítaseme que apunte una última observación: el rigor de las penas impuestas a los políticos comprados hará que el «precio» de estos sea mucho más alto, en una estricta lógica de toma de decisiones, pero no evita necesariamente que se produzcan casos y, de hecho, si las instituciones encargadas de administrar tal rigor no pueden de hecho ejercerlo recientemente, un mayor rigor no es más que una fuente de mayor corrupción y condenas arbitrarias. Este punto es sumamente importante y conecta con algunas de mis observaciones posteriores.
Así pues, el trasvase, regular o irregular, de bienes e influencias entre élites es pues, un fenómeno trivial por obvio, que no debería denominarse «corrupción» sino «explotación», y no merece más comentario. Que haya políticos que cobran de tales instituciones está muy mal pero si los riesgos y costes de tal práctica fueran altos dudo que prosiguieran adelante. Bastaría, pues, con que el margen de beneficio de las instituciones corruptoras fuera razonable y los riesgos de aceptar tales prebendas fueran reales para que el asunto se mantuviera dentro de ciertos límites aunque, eso sí, con la misma buena salud que la prostitución, las guerras, o cualquier forma de explotación del fuerte por el débil,
Veamos otra forma típica de supuesta corrupción que aparece a menudo en la prensa. Un individuo sangra, a veces hasta acabar con ella, una institución pública o privada, desviando una gran cantidad de fondos a su cuenta corriente o convirtiendo parte del capital humano de la empresa en una extensión de su familia, su circulo de amistades u otros grupos de pertenencia (sea el pueblo natal, el partido o la familia extensa). A veces este comportamiento se asocia al primero y hemos visto magnates que arruinan a su empresa para comprar voluntades de políticos o agentes políticos (es decir, los medios de comunicación); se trata de casos en los que evidentemente la ambición del magnate vulnera un principio básico de cualquier contabilidad y se compra más de lo que se puede pagar.
Pero hay otros casos en los que este patrón de empobrecimiento de la organización se produce de forma discreta, sin otro animo aparente que el de enriquecerse o favorecer a familiares y amigos. En tales casos nos encontramos, fundamentalmente, y más allá de algún posible caso clínico, con otra forma de ejercicio del poder: la de los incompetentes. De hecho, no siempre está claro donde comienzan los límites de una mala gestión y de un fraude cuando se supera un cierto nivel en la jerarquía de una gran organización.
El ejecutivo que lleva a su empresa a la quiebra suele ser, como mínimo, él mismo un fraude, si se consideran las prebendas y pagos dinerarios y en especies que los ejecutivos mismos deciden pagarse. El político o funcionario incapaz, que sume a la administración pública en el caos, es igualmente el muñidor de un engaño que, a menudo, acarrea consecuencias tan o más negativas que los que, simplemente, se enriquecen. En realidad, es difícil que una mala gestión, sea en la empresa o en la administración, no acabe acarreando graves arbitrariedades que, a la larga, son formas de enriquecimiento de unos a costa de otros De modo que, de nuevo, es una trivialidad decir que el poder corrompe. El ejercicio del poder por parte de un incompetente es un ejercicio de arbitrariedad lo suficientemente dañino como para no tener que inventarse el concepto de corrupción.
Como ven ustedes, no es necesario recurrir al concepto de corrupción para entender la mayor parte de las noticias que nos conmueven. En unos casos son un elemento más de un proceso de explotación y, en otros casos, se trata de un ejercicio de incompetencia.
Nos queda, sin embargo, por aludir a una tercera acepción trivial del concepto de corrupción que, posiblemente, es la que genera casos más dramáticos y la que puede transmitirnos, en ciertos momentos, la impresión de que existen algunas épocas y sociedades que son más corruptas que otras.
El parangón de estas formas de supuesta corrupción es la conducta de las clases dirigentes de las llamadas «repúblicas bananeras,». Un término acuñado para calificar ciertos regímenes políticos hispanos en los que impera la arbitrariedad más absoluta, el robo, el expolio y la venalidad.
La paradoja es que en tales sociedades, que suelen identificarse con el colmo de la corrupción, tampoco es necesario recurrir a dicho concepto. De hecho, nos encontramos ante el caso en el que es, probablemente, más innecesario recurrir a dicho concepto. Siguiendo una distinción clásica en ciencia política, podemos entender que en dichos casos nos enfrentamos a otra faceta poco grata del poder: el poder como mero ejercicio de la brutalidad, el poder como terror.
El recurso al terror como una forma de control social es, como la prostitución, la explotación o la ineptitud, probablemente tan antigua como el hombre. La práctica del terror descansa en su arbitrariedad; a más arbitrariedad más poder y, por tanto, mayor sumisión del pueblo sojuzgado. Una vez que se ejerce la fuerza bruta, cualquier tipo de atropello es perfectamente coherente y tales atropellos son, de forma errónea desde un punto de vista técnico, denominados «corrupción». El que un tirano y sus seguidores expolien su país no es corrupción, es fuerza bruta y resulta tan poco adecuado llamarlo corrupción corno lo sería llamar corrupción a las prácticas de un grupo terrorista.
El terror y la corrupción son, en realidad, extremos opuestos de un continuo. Puede haber sociedades que compartan cierto grado de recurso al terror y corrupción pero nos enfrentamos a fenómenos distintos. De nuevo, es ocioso hablar de corrupción cuando se trata, lisa y llanamente, de otra manifestación del poder
Hemos visto, pues, que algunas de las formas más llamativas de la llamada corrupción son, en realidad, formas de gestión del poder: la explotación, la gestión incapaz, el uso de la fuerza bruta. En nuestra vida cotidiana, frente a esas manifestaciones del poderse enfrenta, desde hace siglos -no sólo desde fines del siglo XVIII- un intento de establecer un orden racional que sea razonablemente valido para todos los ciudadanos, que sea razonablemente eficaz y, por último, que posea una cierta legitimidad. En los últimos tiempos estos elementos no han estado muy de moda entre cierto sector de los intelectuales pero, en lo que a nuestra cultura respecta, seguirán rigiendo nuestra visión del mundo hasta que desaparezca nuestra civilización. Nótese que no digo esto con alarma ni con orgullo, tan solo como un hecho ya constatado hace casi un siglo en las ciencias sociales.
De la tensión entre racionalidad, por una parte, y explotación, incompetencia y brutalidad surge, posiblemente, la percepción vulgar o cotidiana del grado de corrupción existente en una sociedad pero, ¿se corresponde dicha percepción con el grado de corrupción realmente existente en una sociedad? o, dicho de otra manera, ¿por qué hay sociedades que son más corruptas que otras? Desde mi punto de vista, la respuesta a esas preguntas no consiste simplemente en determinar el grado de explotación, incompetencia o brutalidad que existe en una sociedad. La corrupción es otra cosa, algo más sutil e insidioso que todavía no hemos abordado.
Pero antes de pasar, entonces, a tratar de descubrir que es la corrupción, permítanme que cierre brevemente una cuestión y, a continuación, que deje otra planteada.
En primer lugar, permítanme concluir que el famoso aforismo de Lord Acton («el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente») es éticamente redondo y un excelente aviso de navegantes pero, desde el punto de vista del psicólogo es un heurístico, un atajo mental, una simplificación de la realidad que tergiversa aspectos cruciales de ésta. El poder no corrompe. El poder tiene manifestaciones que dicen muy poco de la naturaleza humana en general y de la de los poderosos en particular, pero el poder es sólo poder. La frase de Lord Acton, un célebre consejero político pero no un científico social, debería más bien traducirse como «el poder relativo es relativamente malo, el poder absoluto es absolutamente malo». La corrupción no es necesaria en este contexto de explicación.
Así pues, tenemos, por una parte, la explotación, la ineptitud o la fuerza bruta y, por la otra, los intentos de establecer un orden racional, basado en la validez, la eficacia y la legitimidad. ¿Pero qué es entonces la corrupción? La corrupción, es, desde el punto de vista que hemos adoptado en nuestro equipo de investigación, una enfermedad de la racionalidad. No es, pues, una enemiga externa de la racionalidad, como las formas de poder que, equivocadamente, se confunden con la corrupción sino un problema interno, consustancial a los intentos, siempre imperfectos, de establecer un orden racional en una sociedad humana.
La corrupción está, desde este punto de vista, íntimamente ligada al concepto de burocracia en Weber. Para Weber, la burocracia es la máxima manifestación de un orden racional, garantiza la objetividad y el perfecto planeamiento en el logro de unos fines y se rige por una serie de principios que se aplican a la selección, formación y promoción de sus integrantes. Como todos saben, la tan denostadas burocracias son, sin embargo, la columna vertebral de nuestra civilización y su modelo se aplica a todos los ámbitos de la vida cotidiana. La burocracia implica, sin duda, terribles problemas en su aplicación pero, hasta la fecha, no se conoce otro sistema menos malo para garantizar una cierta racionalidad en los asuntos humanos
En este sentido es preciso tener en cuenta que muchas de las cosas que criticamos a las burocracias se producen precisamente porque dichas burocracias no logran ajustarse a los patrones ideales de racionalidad que debería regir su gestión. Los enchufes, la poca eficiencia en los procesos, la alienación de sus miembros se produce, en la inmensa mayoría de los casos, porque nos encontramos ante una «burocracia imperfecta». Y en esa imperfección, en esa tensión entre la burocracia real y la burocracia ideal es donde podemos localizar a lo que, en sentido estricto, podemos llamar corrupción.
Desde este punto de vista, la corrupción consiste en anteponer la lógica de máximo provecho individual en aquellos procesos, previstos en una burocracia, que deberían regirse por un principio de máximo provecho colectivo. En general, la tensión entre la lógica de máximo provecho individual y máximo provecho colectivo es grande.
En primer lugar, la racionalidad utilitaria individual no coincide con la racionalidad utilitaria colectiva y ello es un problema típico en cualquier burocracia; lo más racional y provechoso para el individuo desde un punto de vista amoral consiste, por ejemplo, en no pagar sus impuestos o su cuota, siempre que los demás las paguen y el pueda disfrutar de los servicios que tales impuestos deparan; una organización burocrática tiene que emplear una gran energía en disuadir tales líneas de máximo provecho individual, incrementando sus costes (por ej. amenazando de algún modo efectivo a los que no pagan los impuestos o las cuotas).
Pero, la tensión es todavía mayor porque los seres humanos no somos cognitivamente muy agudos a la hora de autoevaluar objetivamente el grado en que nuestra conducta es justa, correcta o incluso sensata. Los psicólogos sociales han ido acumulado pruebas de que las personas juzgan los errores de los demás en términos trascendentales (como una manifestación de fallos intrínsecos al individuo) y los errores propios en términos banales (como una infeliz conjunción de circunstancias); de que el contacto personal puede ser una barrera insalvable para ser justos y objetivos; de que los lideres y asesores más inteligentes pueden ser víctimas de procesos grupales en los que un clima emocional positivo se antepone a cualquier intento de mantener un pensamiento crítico e inquisitivo. Los guardaespaldas de la mente y el pensamiento grupal, conceptos acuñados por Janis, los errores y sesgos de atribución o el papel de la empatía en la asignación de recursos socavan las formas de racionalidad que deberían regir las burocracias
Una última observación antes de seguir adelante. Nótese que cuando hablo de burocracias me refiero no sólo a las burocracias por excelencia, es decir a la burocracia ligada a la administración de un estado, sino a la acepción más amplia de burocracia, que engloba casi todas las organizaciones formales que pretenden lograr un objetivo mediante un planeamiento racional. Entre dichas organizaciones formales, y con tanta o más presencia que la administración pública, destaca la empresa privada.
Antes de acabar de perfilar mi concepto de corrupción, cerremos otra cuestión que, junto con el aforismo de Lord Acton, suele estar presente en las «explicaciones» de andar por casa que suele darse al problema de la corrupción. ¿Es que nuestro país es más corrupto que otros?
La respuesta es que no deberíamos tratar de compararnos con otros países sino simplemente preocuparnos del nuestro y, a este respecto, hay bastante que hacer.
Y hay bastante que hacer porque, hablando de corrupción, en España parece jugarse a un juego que consiste en no querer saber lo que es corrupción, confundiendo la corrupción de unos con males más graves que afectan a todos, y creyendo que ciertos males muy localizados y solucionables son una especie de maldición wagneriana de la que no nos podemos librar.
En primer lugar, la fuerte impresión de corrupción que suele asociarse a ciertos momentos de la historia reciente (y no tan reciente) de España descansa, en gran medida, en esas falsas apariencias de corrupción que acabamos de glosar: explotación, incompetencia y brutalidad. Durante los últimos doscientos años esas tres formas de ejercicio del poder han estado, por desgracia, muy presentes en nuestra sociedad. No se trata de corrupción, en sentido estricto, sino de una pesadilla recurrente relacionada con una torcida concepción del ejercicio del poder.
De modo que han existido y existen formas de poder, (incorrectamente) identificadas como corrupción en nuestra historia reciente. Lo que pasa, y no olviden este punto, es que si la corrupción es un tema incómodo, el ejercicio del poder es un tema tabú. Nadie quiere saber la verdad porque, con frecuencia, acusadores y acusados comparten la misma forma de entender el poder y el, asunto, etiquetado como corrupción es mucho más fácil de tratar. Nótese, y este es uno de los mensajes que considero más importantes en este artículo, que un mal uso del poder es difícil de corregir pero un mal uso del poder disfrazado de corrupción es casi imposible de eliminar porque las soluciones se dirigen en dirección equivocada: se entiende como falta de autoridad cuando en realidad es explotación, se entiende que el problema surge de una falta de rigor en el ejercicio del poder cuando, en realidad, surge de un ejercicio indiscriminado del poder, se entiende como falta de represión cuando en realidad puede tratarse de un exceso de represión. Así que, a veces, se contesta a la explotación, disfrazada de corrupción, con más explotación, a la incompetencia, disfrazada de corrupción, con más incompetencia y a la brutalidad, disfrazada de corrupción, con más brutalidad. Pero, además de esos problemas, ¿existe corrupción «sensu strictu» en España? Para responder a esa pregunta tenemos que adentrarnos ya, plenamente, en territorios psicosociales.
En realidad, tratar de responder a la pregunta de si existe corrupción o no en España es peligroso para un psicólogo social porque, en general, tal tipo de cuestiones son siempre entendidas como procedimientos inquisitoriales, en los que se trata de señalar con el dedo.
Sin embargo, el trabajo de un psicólogo social no es, inquisitorial, para eso están los fiscales, jueces y periodistas. El trabajo de un psicólogo social consiste en establecer que factores situacionales provocan esas fallas de la racionalidad que pueden identificarse como corrupción. Tomando como referencia una conocida metáfora, la función del psicólogo social no es detectar, ni mucho menos castigar, las manzanas podridas. La función del psicólogo social es poner de manifiesto que si hay manzanas podridas no es porque algunas manzanas son intrínsecamente malvadas; es, sobre todo, porque están mal almacenadas. Algo falla en el cesto y ese cesto, para el psicólogo social, está hecho de finos mimbres que son las interacciones cotidianas, el día a día, los pequeños fallos repetidos en el tiempo una y otra vez. Algo muy poco apetitoso para los salvapatrias.
Según lo que hemos comentado hasta el momento, tenemos, por una parte al ejercicio del poder, y algunas de sus facetas más maligna y, por la otra, a esa enfermedad endógena de la propia racionalidad, esa tensión entre racionalidad colectiva y racionalidad individual de la que ya hemos hablado.
¿Que genera esa enfermedad endógena, ese predominio de la lógica de provecho individual sobre la lógica de provecho colectivo en una determinada organización?
Desde nuestro punto de vista, la respuesta clave a dicha pregunta radica en el concepto de norma social. Las normas son prescripciones que implican uniformidades comporta mentales cuyo incumplimiento supone sanciones negativas (castigos) y su cumplimiento sanciones positivas (premios). Premios o castigos pueden ser más o menos implícitos y existen otros criterios de delimitación de las normas, pero no voy a extenderme ahora en tales cuestiones, que superan los límites de un solo artículo.
Aceptemos, pues, que las normas -son una prescripción conductual sujeta a sanciones y tengamos en cuenta otro aspecto muy importante de la norma: la existencia de una norma garantiza, en términos prácticos, que el comportamiento prescrito no va a cumplirse en todos los casos. A nadie se le ocurre regular, mediante una norma, que los seres humanos` respiren. Una conducta cuyo cumplimiento es seguro no requiere normas. De modo que las normas están para no ser totalmente cumplidas.
Sin embargo, el relativo cumplimiento de las normas es, posiblemente, el elemento clave, el punto neurálgico que convierte a las organizaciones racionales en un equilibrio precario, pero vital, entre la lógica de provecho individual y la lógica de provecho colectivo. De hecho, las instituciones pueden ser definidas, y de hecho son definidas, como conjuntos de normas cuya función fundamental consistiría en lograr mantener la lógica de máximo provecho individual dentro de los cauces considerados razonables desde la lógica de máximo provecho colectivo: el empresario genera una entidad, la empresa, que no sólo debe enriquecerle a corto plazo; debe crear riqueza, y para ello debe crear una serie de regulaciones que garanticen la pervivencia de su obra frente a los intereses de sus asalariados y frente a sus propios intereses a corto plazo. El profesor debe hacer cumplir las normas que hacen a los alumnos adquirir, de forma más o menos primitiva, conocimientos, evitando que los alumnos individuales obtengan un titulo sin estudiar, beneficiándose del prestigio que confiere a ese título el esfuerzo de sus compañeros. Podríamos multiplicar los ejemplos y siempre nos encontraríamos que una organización, para sobrevivir y para satisfacer ciertos fines de orden superior a los de un individuo particular, debe mantener una tensión entre los intereses del individuo y sus propios intereses mediante la imposición de unas normas.
Nótese que, con esas normas, no se trata de aniquilar la lógica de provecho individual. El estado de gracia de una sociedad consiste, probablemente, en lograr un equilibrio sutil entre las normas que enfatizan el bien colectivo y la lógica de máximo provecho individual. El buen empresario, el buen comerciante en general, es el que sabe hacer felices a todos y a él en primer lugar; sabe qué ofrecer y qué esperar a cambio, hablemos de clientes o hablemos de asalariados. El buen profesor es el que logra exigir transmitiendo al alumno la impresión de que el sacrificio de su estrategia de máximo provecho individual merece, a largo plazo la pena etc. etc.
¿Cómo se logra dicho equilibrio? Fundamentalmente a través de las normas que, como ya he dicho, regulan el inevitable conflicto entre ambas estrategias. ¿Cuando se rompe dicho equilibrio? Cuando las normas no son cumplidas de forma masiva, es decir, no regulan en absoluto o apenas regulan las estrategias de máximo provecho colectivo.
Es precisamente ese fenómeno, el hecho de que en una organización racional, existan normas explícitas y sujetas a sanciones que son masivamente incumplidas, lo que denominamos «normas perversas».
Las normas perversas son normas que son explícitas, es decir están formalizadas o son claramente enunciadas por los miembros del grupo, están sujetas a sanciones (premios o castigos) y, además -y este punto es sumamente importantes son cumplidas de forma masiva. Los límites de velocidad para circular en las carreteras españolas es un ejemplo muy característico de norma perversa que, por su falta de connotaciones políticas, ilustra muy bien el problema.
¿Cómo surgen las normas perversas? Aunque, como psicólogos sociales, nos interesan más los efectos que los orígenes de las normas perversas, existen ciertas hipótesis sobre cual es el origen de este fenómeno.
Una primera hipótesis, que conecta con el trabajo de algunos investigadores, es que las normas de imposible cumplimiento serían una manifestación de un mecanismo de dominación, que establece un objetivo imposible y alienador a la masa dominada (ej. el éxito de una minoría como modelo de comportamiento para una masa sin posibilidad alguna de movilidad social).
Dicha primera hipótesis es sugerente pero posiblemente no refleja los mecanismos generadores más frecuentes de la norma perversa. En ellos, los arquitectos de la norma son, igualmente, víctimas, al igual que sus administrados. En el caso del límite de velocidad, el organismo regulador sufre un proceso paulatino de desmoralización en el que el mantenimiento de las normas se convierte en una fuente objetiva de desprestigio, ineficacia y costos cada vez mayores. En el caso del límite de velocidad, la DGT debe afrontar una imagen ante el usuario como mera recaudadora de impuestos, incapaz de prever ciertos accidentes (que se producen dentro del rango de velocidades no permitidas: ej. reducir la velocidad de 160 a 140) y afrontar gastos (ej. radares móviles) que implican cuantiosos costos para prácticamente nulos resultados. Y todo ello no sería malo si no fuera porque, además, se abre la puerta a la corrupción.
¿Cuales son entonces los orígenes más típicos de la norma perversa? Nuestra hipótesis apunta en varias direcciones. Por ejemplo, hacia una incompetencia ligada, sobre todo, a procesos de cambio social acelerado. La institución afectada debe dictar normas que sugieran un ajuste de la organización a los criterios de otras organizaciones comparables, o, en términos más generales, hay un proceso dinámico que exige más cambios de los que realmente la organización es capaz de asumir. Se produce entonces un cambio cosmético en las normas con la esperanza, con frecuencia suicida, del que cambiar las normas va a cambiar suave y automáticamente los usos generalizados. Un caso especialmente grave e interesante, desde esa perspectiva, es el ajuste de las normativas comunitarias, dictadas desde Bruselas, a los distintos países de la comunidad: las normas conservacionistas, por ejemplo, son especialmente propensas a no tener en cuenta las formas de vida tradicionales de los afectados (ej. respecto a la caza de ciertas alimañas), imponiendo criterios que resultan antinaturales a los campesinos (y de hecho a menudo lo son, ya que, por ejemplo, la extinción de las especies afectadas no suele deberse al comportamiento de los vigilados sino a la devastación causada por procesos de contaminación industrial).
Pero, con independencia de cuales sean los orígenes de las normas perversas, lo que resulta especialmente importante desde nuestro punto de vista no son sus causas sino sus consecuencias. En este sentido, y a la hora de analizar dichas consecuencias, es especialmente importante tener en cuenta que para que se produzca una norma perversa no basta con que nos encontremos ante una norma genéricamente incumplida; es preciso, además, que las autoridades encargadas de administrar dicha norma tengan la necesidad de mantener la impresión, ante si mismos o ante los demás, de que la norma es respetada. La mayor presión a mantener dicha ilusión de cumplimiento se produce en aquellos casos en los que, por una parte, ciertos individuos, grupos u organizaciones viven, de forma mas o menos directa, de garantizar dicho cumplimiento (aunque tal cumplimiento no se dé en realidad) y, por la otra, en aquellos casos en los que el grado de legitimismo que impregna la norma es tan fuerte que la evidencia (es decir, el no cumplimiento de la norma) se niega por obvia que sea, ya que aceptarla tendría unas consecuencias sumamente turbadoras.
El mantenimiento de la ilusión de cumplimiento en relación con las normas perversas implica, según nuestro modelo, una serie de consecuencias que podríamos agrupar en dos grandes bloques: de tipo emocional y de tipo estructural.
Las consecuencias de tipo emocional son, sobre todo negativas, y afectan a la imagen de los protagonistas de este tipo de situaciones, que sufren un proceso de desmoralización que afecta por igual a administradores y administrados.
Nótese que dichas consecuencias implican corrupción, es decir, una relajación de los criterios de respeto normativo que favorecen la contención de los principios de provecho individual dentro de unos límites razonables.
Pero el problema no sólo afecta a los espectadores pasivos de una situación normativa perversa; la desmoralización de la autoridad encargada de administrarla se traduce, igualmente, en un abandono de los principios de objetividad, en favor de la aplicación de principios subjetivos de provecho individual que se identifican con prácticas corruptas.
Sin embargo, el mantenimiento a ultranza de la ilusión de cumplimiento también tiene otra serie de efectos que, desde una perspectiva inmediata, son considerados positivamente por parte del grupo. Se trata de la aparición de alternativas capaces de facilitar una cierta ilusión de cumplimiento a las personas sometidas a una determinada norma. Por ejemplo, individuos sumamente competentes para facilitar su vulneración manteniendo una ilusión de cumplimiento, pero no necesariamente competentes para garantizar el cumplimiento de las tareas en las que, oficialmente, se afanan los grupos afectados por dicha norma.
Aparece así el «conocido», como una figura clave en la vida de las organizaciones burocráticas, publicas y privadas, españolas. El conocido es un ente fundamental en las gestiones de cualquier español ante instancias en las que los criterios de objetividad, imparcialidad, transparencia etc. deberían ser especialmente manifiestos. Cuanto más formal y trascendente es el trámite mas probable es que, de forma casi irreflexiva, rastreemos nuestro circulo social en busca de un conocido. Vivimos tan inmersos en esa práctica que no somos conscientes de la peculiaridad que implica. El conocido es el indicador más claro del nivel de corrupción que existe en un determinado contexto social,
Las secuelas de este fenómeno son varias. Una de las más obvias, desde nuestro punto de vista, es la aparición del «listo», que en su versión más maligna puede identificarse con una figura de honda raigambre en la vida española: el cacique.
El «listo» o, en su versión más poderosa y compleja, el cacique, son algo así como «conocidos crónicos», individuos cuyo poder no proviene de sus logros objetivos cuanto de sus habilidades para vulnerar una o muchas normas de la forma más adecuada para mantener la ilusión de cumplimiento.
Los «listos» son bien conocidos en la historia moderna y contemporánea de España; los «listos» que poblaban los consejos de Fernando VII y que pueblan, todavía hoy, multitud de oficinas publicas y privadas. El «listo», desde este punto de vista, es doblemente peligroso: en primer lugar porque consagra una situación irregular, manteniendo la ilusión de cumplimiento, sin permitir que otros denuncien o cambien la situación. En segundo lugar porque el listo no es necesariamente, de hecho no suele serio en absoluto, competente para otras tareas que no sean las de vulnerar con disimulo un contexto normativo perverso.
En su versión más poderosa, el listo se convierte en cacique; un listo que, por diversas razones, ha acumulado poder no a través de logros objetivos sino a través de sus contactos, contactos derivados, en la mayor parte, de hacer favores a terceros. Las consecuencias que la existencia de estos personajes tienen para la sociedad española son posiblemente difíciles de evaluar a la baja; baste, por ejemplo, pensar en los efectos que tales modelos de éxito social tienen en la socialización de los jóvenes españoles, de cara, por ejemplo, al logro de una fuerte cultura empresarial. El empresario español existe, pero el modelo de éxito social consiste, básicamente, en el listo que se hace pasar por empresario; lo que, en términos generales, suele llamarse el « hombre de negocios» .
¿En qué ámbitos de la vida cotidiana pueden localizarse normas perversas?
Corrupción: Lo que nunca se quiere saber pero siempre gusta preguntar
Probablemente en cualquiera, pero sus consecuencias son especialmente importantes en aquellos contextos en los que la corrupción puede dar lugar a formas particularmente siniestras de poder. Dando la vuelta al dicho de Lord Acton, la corrupción da lugar a formas malignas de poder y no el poder a corrupción.
Por tanto, uno de esos contextos es, por supuesto, la política. ¿Cuando surge corrupción, o mejor, normas perversas en política? Para algunos estudiosos de las raíces políticas de las burocracias, las organizaciones políticas y, en general, el aparato del Estado, surgen de una contradicción.
Por una parte, y como establece la «ley de hierro de las oligarquías» la tendencia natural de cualquier grupo dirigente consiste en la acumulación de poder, incluidas formas indeseadas de poder, lo que implica una separación de los intereses de la comunidad y un intento de conservar el poder por todos los medios a su alcance. En realidad, la ley de hierro de las oligarquías no necesita plantear el concepto de corrupción para dejar de manifiesto el por qué de la explotación, la incompetencia en el poder o la fuerza bruta. Se trata de una mera manifestación de la tendencia del poder a perpetuarse a si mismo.
Sin embargo, frente a esa tendencia, y a partir fundamentalmente de la revolución francesa, las sociedades occidentales, y sus dirigentes en particular, tienen que ofrecer una imagen de compromiso con los valores de racionalidad, objetividad e igualdad que rigen la civilización occidental; hablar de «civilización» resulta extraño hoy día pero es el término más adecuado para describir este fenómeno y debería, desde mi punto de vista, utilizarse más a menudo.
La solución son, como ya hemos comentado, los sistemas burocráticos. En realidad, lo que acabo de describir es la relación entre poder y racionalidad que he contado anteriormente, vista desde otra perspectiva. Las burocracias (por ej. los partidos o el aparato del estado) se encargan de satisfacer la necesidad de garantizar la transmisión horizontal y vertical del poder según criterios suficientemente racionales, que no violen los valores de las sociedades occidentales, pero suficientemente seguros como para garantizar la lealtad de los seguidores o sucesores del dirigente.
Las burocracias deben garantizar el cumplimiento de ciertos mínimos de objetividad a la hora de distribuir el poder. Surge entonces, en términos políticos, la tensión entre la lealtad basada en una mera relación de amistad mas o menos interesada y la lealtad basada en la competencia y los principios weberianos de cumplimiento del deber por encima de las acepciones políticas. En un extremo estaría el cliente, en el otro el funcionario ideal.
Una lección que los políticos suelen aprender con dificultad es que tratar de garantizar esa lealtad mediante favores y una estructura de clientelismo es una tarea poco rentable a medio y largo plazo. Un cliente agradecido hoy es un pozo de problemas mañana, en cuanto las prebendas se acaben o escaseen. Sucedió en los albores de las democracias parlamentarias anglosajonas y parece que ha sucedido en las nuevas democracias italiana y española.
Sin embargo, una burocracia basada en funcionarios de carrera es difícil de controlar y, en principio; poco tranquilizadora para el dirigente.
Surgen entonces las fuentes de distorsión de cualquier organización política que provocan corrupción, es decir, la imposición de los criterios de provecho individual (del dirigente o sus clientes) sobre los principios de provecho colectivo (encarnados en la normativa de la organización). Evidentemente, el grado en que la normativa implique además objetivos incumplibles y se favorezca la ilusión de cumplimiento, hará más o menos grave el problema.
Tomemos un ejemplo que puede resultarles familiar. Imagínense una pequeña formación política o sindical clandestina que, de forma relativamente súbita, debe convertirse en una organización comparable a la de otros países mas ricos, más avanzados y, sobre todo, con una larga tradición de asociacionismo legal. Es preciso cubrir, por tanto, todos los puestos propios de una organización de tal envergadura sin poseer apenas cuadros, ni desde un punto de vista cuantitativo ni desde un punto de vista cualitativo. Tal exigencia funciona como una terrible norma perversa que se convertirá, con el tiempo, en una fuente objetiva de irregularidades identificables como corrupción. Es preciso mantener una ilusión de cumplimiento que se traduce en el recurso de cubrir las apariencias adjudicando los puestos mediante criterios ajenos a principios de competencia. Tal criterio, vuelca definitivamente la dinámica de la organización en dirección de criterios de lealtad personal y provecho individual. Aún en el caso de que la organización se nutra posteriormente de nuevos miembros dicha dinámica será muy difícil de romper porque la norma perversa ha provocado la aparición de grupos capitaneados por los «listos» (los bosses en la terminología de Weber) encargados de satisfacer dicha ilusión de cumplimiento, que, conociendo sus limitaciones, son sumamente hostiles a la introducción de cualquier otro criterio dentro de la organización. Este es el proceso que se dio en los primeros momentos de la democracia norteamericana, por ejemplo, y los escándalos de corrupción que generó obligaron a replantearse la estructura de la administración publica norteamericana y sus relaciones con el poder político.
Las organizaciones políticas no son, por desgracia, las únicas organizaciones sometidas a los efectos de las normas perversas. En términos estrictos, la corrupción puede también localizarse en las empresas privadas y las grandes organizaciones estatales.
Un contexto de alto riesgo son las situaciones de cambio organizacional. El cambio puede convertir normas funcionales en normas perversas o puede empujar a los gestores de una organización a diseñar normas poco contrastadas que, confundiendo deseos y realidad, se conviertan en normas perversas.
No voy a entrar aquí en la problemática que implica la gestión de la empresa privada y los riesgos que acarrea la existencia de normas perversas porque la cuestión supera los límites de esta conferencia. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la precariedad en el mantenimiento de una ilusión de cumplimiento con respecto a ciertas normas aparentemente razonables pero, sin embargo, perversas, está a la orden del día. Los fraudes, imposturas contables y evasiones fiscales reflejan, por ejemplo, el intento de mantener una ilusión de cumplimiento de unos criterios de beneficio empresarial «sociales» en un contexto empresarial guiado exclusivamente por criterios de enriquecimiento salvaje. El enchufismo y la falta de criterios objetivos en la contratación y las promociones refleja, de nuevo, como con frecuencia la racionalidad pierde la partida en contextos en los que una concepción ultrapatrimonial de la empresa convierte cualquier propuesta de gestión racional de recursos humanos en una norma perversa: así, no es infrecuente encontrarse en un sistema sofisticado de selección de personal que, una vez concluido el proceso (que a veces cuesta millones de pesetas, si se contabiliza la contratación de expertos, desplazamientos de los candidatos, instrumentos y personal auxiliar, anuncios de prensa etc.) es olvidado para proceder a contratar al recomendado de turno.
Nadie, que yo sepa, ha cuantificado los miles de millones de perdidas en productividad y competitividad que ha supuesto la práctica del enchufe en las empresas privadas españolas. Nuestra tesis es que tales prácticas no se derivan de la inmoralidad de sus protagonistas, se deriva fundamental mente de la búsqueda de soluciones improvisadas a retos imposibles de asumir. En otras palabras, se deriva de la existencia de criterios de modernización que se convierten en normas perversas y generan una ilusión de cumplimiento.
Una grave consecuencia de este tipo de prácticas es su repercusión en el ciudadano de a pie, que es afectado por el agiotaje o la acepción de personas de forma mucho más directa y dramática de lo que podría pensarse.
La persona que busca trabajo, hace oposiciones o, sencillamente, confía en que su empresa sobreviva gracias a los buenos oficios de sus superiores, se desespera cuando descubre que los puestos son dados a dedo, que las oposiciones están manipuladas y que sus superiores, que cobran mucho más que él, poseen tanta capacidad para lograr salarios escandalosos como para eludir cualquier responsabilidad personal cuando las cosas empiezan a consistir en algo más que cumplir con ciertas rutinas. Dicho de otro modo, el problema más grave de este tipo de conductas no es la arbitrariedad que implica, sino la destrucción de cualquier atisbo de liderazgo, la perdida de dirección y organización, una desconfianza en las instituciones que acarrea un circulo vicioso en el que las arbitrariedades de los de arriba hacen ser igualmente arbitrarios a los de abajo, creado una situación difícilmente reversible.
Un nuevo reto para los psicólogos sociales es abordar esta dinámica «desde abajo hacia arriba», mano a mano con el ciudadano de a pie, en el día a día de las malas prácticas organizacionales, enriqueciendo la visión «desde arriba hacia abajo» de otros científicos sociales y el poder político.