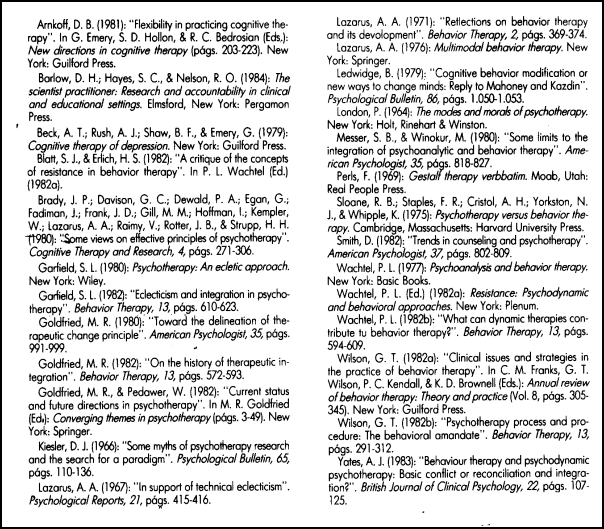REFLEXIONES
Revisión del enfoque de principios comunes
para la integración de psicoterapias
David A. HAAGA (*)
(traducción castellana de Carlos
Rodríguez Sutil)
RESUMEN
ABSTRACT
PALABRAS CLAVE
KEY WORDS
PRINCIPIOS COMUNES
REVISIONES
ALTERNATIVAS
CONCLUSIONES: ¿HASTA DONDE
GENERALIZAR?
REFERENCIAS
RESUMEN
Como Goldfried (1980) recomendó, un enfoque consensual de
la psicoterapia habría de estar basado en unos principios de
cambio compartidos por los diferentes sistemas terapéuticos
existentes. Este artículo revisa el enfoque de principios
comunes y sugiere que los factores comunes identificados hasta ahora
no representan ni un consenso significativo ni una guía
adecuada para la investigación. En psicoterapia, en lugar de
investigar los principios comunes para obtener el consenso,
deberíamos investigar dentro de las orientaciones ya
existentes pero con cierta flexibilidad respecto a las
técnicas que se estudian.
ABSTRACT
Goldfried (1980) recommended that a consensual approach to
psychotherapy be based on principles of change that cut across
existing therapeutic systems. This paper reviews the common
principles approach and suggests that commonalties identified so for
represent neither meaningful consensus nor adequate guidelines for
research. Instead of researching common principles to obtain
consensus, we might do well to conduct therapy research within
existing orientations but with flexibility in regard to what
techniques are studied.
PALABRAS CLAVE
Eclecticismo. Integración. Orientaciones
terapéuticos. Factores comunes.
KEY WORDS
Eclecticism. Integration. Psychotherapeutic orientations.
Commonalities.
(*) Department of Psychology. Seeley 6 Mudd Building. University
of Southern California. Los Angeles. California 90089-1061.
Muchos psicoterapeutas consideran que una sola escuela de
psicoterapia no basta para guiar su práctica. Según una
encuesta reciente, una proporción importante (41 %) de
psicólogos clínicos y de consejo se calificaron a
sí mismos de eclécticos (Smith, 1982). El grupo
ecléctico superaba, con mucho, a los que se identificaban con
cualquier otra rama de la terapia (psicoanalítica era la
segunda respuesta más popular, con el 11 %).
También han aparecido otras manifestaciones de duda sobre
lo adecuado de una única escuela de terapia Lazarus (1967,
1971), ha abogado largo tiempo por el "eclecticismo técnico",
la voluntad de hacer uso de técnicas terapéuticas
efectivas a despecho de si se derivan o no de la teoría
preferida de cambio conductual. Garfield (1980, 1982) ha propuesto el
desarrollo de un eclecticismo de base empírica, que
emplearía aquellos técnicas terapéuticas que han
probado ser efectivas en el cumplimiento de objetivos especificas con
respecto a tipos específicos de clientes y problemas. Wachtel
(1977) intentó integrar la terapia psicoanalítica y la
de conducta. Su objetivo era lograr un sistema unificado de terapia,
usando intervenciones conductuales pero aprovechándose de la
teoría analítica a la hora de generar hipótesis
sobre el contenido y significado de los problemas. Goldfried (1980,
1982) argumenta a favor de un enfoque integrado, consensual, de la
psicoterapia, que habrá de basarse en la investigación
y el diálogo sobre aquellas estrategias comunes, evidentes en
los sistemas de terapia actuales.
Discutiremos, principalmente, el enfoque de "principios comunes"
de Goldfried, revisando sus puntos fundamentales en relación
con su situación actual y con lo que podrían ser las
direcciones más valiosas de cara a la investigación
futura. También revisaremos algunas de las críticas a
este enfoque, que señalan algunas dificultades posibles que
todavía requieren gran atención, y finalmente
discutiremos otros enfoques, cuando menos quizá tan
prometedores, para superar los límites tradicionales de las
escuelas terapéuticas.
PRINCIPIOS COMUNES
Goldfried (1980) sugiere que ha llegado la hora de buscar el
consenso en psicoterapia, en lugar de continuar con la
proliferación de nuevas escuelas de tratamiento y de
teorías sobre el cambio. El principal incentivo para lograr el
consenso se deriva de la sospecha de que todas las respuestas a los
problemas terapéuticos no se hallarán en ninguna de las
orientaciones actuales. El adscribirse a una u otra puede cegar al
terapeuta ante conceptos y modelos útiles desarrollados en
otro lugar.
La principal tesis de Goldfried es que un camino particularmente
prometedor para lograr dicho consenso consiste en identificar los
actores comunes entre los enfoques terapéuticos existentes.
Defiende la existencia de grandes similitudes en la práctica
de los terapeutas (lo que refleja un "fondo terapéutico",
(therapeutic underground) según se evidencia en la literatura
publicada, y que dichos factores comunes deben ser examinados
cuidadosamente, pues podrían mostrar aspectos fundamentales:
"En la medida en que clínicos de diferentes orientaciones son
capaces de llegar a un conjunto común de estrategias es
probable que lo que surja sea un conjunto de fenómenos bien
establecidos, por cuanto han logrado sobrevivir a las distorsiones
impuestas por los diferentes sesgos teóricos de los
terapeutas" (Goldfried, 1980, pág. 996).
Goldfried se refiere a estrategias comunes, no a teorías ni
a técnicas comunes. Acepta que las orientaciones
teóricas difieren demasiado para ser reconciliadas al nivel de
la teoría (Messer y Winokur, 1980; Yates, 1983). Más
aun, piensa que cualquier aspecto común que podamos encontrar
a nivel técnico será trivial. El punto de
comparación más fructífero es el nivel
intermedio de las estrategias clínicas comunes, la
heurística clínica que guía de forma
implícita nuestros esfuerzos durante el curso de la terapia"
(Goldfried, 1980, pág. 994). En la medida en que estas
estrategias estén validadas empíricamente se
constituirán en principios comunes de cambio.
Ejemplos de dichas estrategias clínicas incluyen: a) el
proporcionar a los clientes experiencias nuevas, correctivas; b)
ofrecerles una reinformación directa (Goldfried, 1980); c)
inducir en los clientes la expectativa de que la terapia puede
reportarles ayuda; d) promover la participación en una
relación terapéutica entre el cliente y el terapeuta, y
e) suministrar a los clientes repetidas oportunidades para contrastar
la realidad (Goldfried y Pedawer, 1982). Adviértase que cada
una de estas estrategias puede ser ejecutada o explicada de varias
maneras; el acuerdo en las estrategias clínicas no depende de
un procedimiento o de una teoría comunes.
La identificación de estrategias comunes no es un fin en
sí mismo. El saber predominante puede ser estar equivocado, y
"en último análisis... cualquier enfoque integrador en
terapia debe esperar la evidencia empírica real respecto a la
eficacia terapéutica de ciertos principios de cambio"
(Goldfried y Pedawer, 1982, pág. 23). Habrá que
esperar, más bien, que las estrategias comunes proporcionen
direcciones útiles para la investigación. Goldfried
encuestó a un grupo de prominentes terapeutas (Brady et al.,
1980) con objeto de evaluar la magnitud de la comunidad de
estrategias entre clínicos de diversas orientaciones.
Detectó en sus comentarios la existencia de consenso sobre la
importancia central de estrategias tales como el facilitar nuevas
experiencias a los clientes, proporcionarles reinformación,
así como una relación terapéutica. Advierte que
en la investigación no se deberían plantear preguntas
excesivamente generales sobre estas estrategias (p. el., ¿es la
reinformación más importante que los oportunidades de
poner a prueba la realidad?). En lugar de eso, los investigadores
deben indagar los parámetros asociados con la eficacia de las
estrategias comunes. Por ejemplo, en caso de que las experiencias
correctivas fueran consideradas una estrategia clínica
común, necesitaríamos investigar las tácticas o
técnicas más efectivas para proporcionar dichas
experiencias (p. el., individualmente, en grupo, en la
imaginación, por medio del role playing, cara a cara,
etcétera), el número y naturaleza de dichas
experiencias, el nivel óptimo de activación emocional
necesario para que se produzca el cambio, y la medida en que el
método particular de ejecutar la estrategia interactúa
con otras variables del paciente/cliente y del terapeuta (Goldfried,
1980, pág. 997).
Se han descubierto las limitaciones que aquejan al intento de
integrar psicoterapias por medio de los principios comunes. Goldfried
(1982) cita como mayor obstáculo el "problema de lenguaje"
(pág. 588). En la medida en que terapeutas de diferentes
escuelas utilizan, a menudo, terminología diferente para
describir su trabajo, la comprensión mutua se entorpece. Es
más, los terapeutas a veces ignoran aquellas comunicaciones
que incluyen ciertas palabras de argot (buzz words), "p. el.,
«transferencia», «evitación del conflicto y
defensa», «autorrealización»" (pág. 588)
que no poseen un significado aceptado dentro de su marco de
referencia propio. Para enfrentarse a este problema Goldfried abogo
por la utilización de un lenguaje no técnico que
facilite la comunicación y la Comparabilidad (como en el
artículo de Brady et al.). Argumenta, no obstante, que al
final resultará necesario un lenguaje más
íntimamente unido a la base de datos y recomiendo, como
posibilidad, la terminología de la psicología
cognitivo. Según parece, la psicología cognitiva
incluye ciertos conceptos (p. el., esquema, guión) que son
relevantes para la psicoterapia, sin hallarse asociados con
ningún enfoque en particular.
REVISIONES
El enfoque de los principios comunes puede ser evaluado con
respecto tanto a la situación actual de los factores comunes
como a las direcciones en la investigación que dicha
situación sugiere. Es decir, ¿son las estrategias o
principios comunes significativamente comunes?, ¿sirven como
guías útiles de cara a la investigación en
terapia? Estas cuestiones, aunque relacionados, no tienen por
qué recibir las mismas respuestas.
Situación actual
Wilson (1982a, 1982b) ha criticado el enfoque de los principios
comunes; cuestiona la noción de un fondo común de
sabiduría terapéutica en la práctica, así
como la importancia de los comunidades hasta ahora identificados. La
creencia de que terapeutas de diferentes orientaciones son muy
semejantes en su práctica real, en particular cuando adquieren
experiencia, según se desprende de sus escritos, es calificada
por Wilson de "testimonio agotado" (1 982a, pág. 323) que los
datos contradicen. Por ejemplo, Sloane, Staples, Cristol, Yorkston y
Whipple (1975) encontraron diferencias en el comportamiento durante
la sesión entre terapeutas expertos, de orientación
conductual y psicoanalítica. Este tipo de datos no nos dice si
la práctica de los terapeutas se vuelve más similar
según se hacen más expertos; pero implica que
todavía está por demostrarse la existencia de un
genuino fondo terapéutico.
Con respecto a estrategias tales como proporcionar nuevas
experiencias y una reinformación directa, Wilson (1982a,
1982b) argumenta que los aspectos comunes observados entre
orientaciones no son más que superficiales. Por ejemplo, las
prescripciones de autoobservación (self-monitoring) utilizadas
por los terapeutas de conducta para proporcionar reinformación
no son comparables con la reinformación y reflexión
ofrecida por terapeutas centrados en el cliente. Ambas se diferencian
en contenido y en grado de estructuración, y el énfasis
de los terapeutas de conducta en investigar antecedentes y
consecuentes ha llevado a un mayor conocimiento de los
parámetros que intervienen en la autoobservación que en
ningún otro método surgen a partir de diferencias
básicas en la orientación, y no serán eliminados
señalando simplemente que en ambos casos se trata de
reinformación.
Wilson (1982a) también sugiere que el consenso logrado al
parecer por Brady et al. (1980) debe ser menor de lo que en un primer
momento pudiera pensarse. Pongamos un ejemplo del desacuerdo, los
clínicos de orientación conductual recomiendan que se
proporcionen nuevas experiencias mediante métodos basados en
un comportamiento deliberado, lo que incluye ejercicios fuera de las
sesiones de terapia, mientras que Dewald, terapeuta de
orientación psicoanalítica, considera que las nuevas
experiencias críticas ocurren principalmente durante las
sesiones de terapia, entre el paciente y el analista.
Podríamos citar muchos otros ejemplos de desacuerdo sobre
los principios del cambio. Una muestra. Fadiman describió la
relación cliente-terapeuta como "una mezcla de bendiciones y
escollos (blessings and impediments)"(Brady et al., 1980, pág.
287), y Egan escribió "no me gustaría subestimar o
sobreestimar esta relación. Siento, no obstante, que a menudo
se la sobreestima" (pág. 286). Por otro lado, Davison
considera que la relación es "de suma importancia"
(pág. 286), y Frank la valora como la piedra angular de toda
psicoterapia. Sin una buena relación terapéutica
cualquier procedimiento fracasará; con ella, con la
mayoría de los pacientes, probablemente cualquier
procedimiento tendrá éxito" (pág. 288).
Una pregunta abierta, pidiendo qué estrategias
clínicas o principios de cambio pueden ser comunes a todas las
terapias, suscitó respuestas diferentes. Varios autores
resaltaron la relación terapéutica, así como la
inducción de esperanzas en el cliente, pero la mayoría
se centraron en principios diversos: Egan en la resolución de
problemas, Raimy en la corrección de las concepciones
erróneas del cliente, Davison en la sensibilidad, o al menos
en ciertas conductas, ante los efectos ambientales. Dewald
indicó que él "no puede ver estrategias o principios
clínicos en este área [la relación
terapéutica] que unifiquen todas las orientaciones
terapéuticas" (pag 300)
Los desacuerdos más arriba señalados con respecto a
qué estrategias y principios de cambio son comunes a todas las
orientaciones terapéuticas y qué importancia relativa
hay que atribuirles sugieren que el consenso no se va a lograr de
forma inminente. Pero este tipo de desacuerdos no tienen por
qué constituir un gran problema para el enfoque de principios
comunes. Si un terapeuta considera que la reinformación posee
una aplicabilidad limitado mientras que otro considera que su
importancia es siempre crucial, este desacuerdo puede ser resuelto o
depurado a través de la investigación. Entonces
podríamos especificar qué tipos de problemas
clínicos se manejan mejor proporcionando reinformación,
o cuál es el mejor momento para la misma.
El desacuerdo más preocupante entre los autores, en la
encuesta de Brady et al., tiene que ver con el significado de ciertos
términos. Una cosa es no estar de acuerdo en cuán
importante es una estrategia clínica, otra diferente es no
estar de acuerdo sobre qué es. Al responder a la pregunta
sobre las nuevas 'experiencias, por ejemplo, la mayoría de los
autores estuvo de acuerdo en su vital importancia de cara al
éxito en psicoterapia, pero sus definiciones de la frase
variaron de forma considerable. Por ejemplo: a) Brady considera que
las nuevas experiencias consisten en "comportarse de forma diferente,
intentar nuevas respuestas a viejas situaciones" (pág. 273);
b) Dewald observa que las nuevas experiencias son un retorno, en la
relación paciente-analista, a conflictos y sentimientos
previamente experimentados; c) Frank proclama que toda psicoterapia
es una nueva experiencia (pág. 275), puesto que implica una
relación inusual con una prestigiosa figura bienhechora; d)
Kempler cita como ejemplo de una nueva experiencia de sí mismo
el decirse uno mismo que dejará de fumar, y e) finalmente,
Rotter afirma "si uno acepta la idea de que un nuevo pensamiento es
una nueva experiencia entonces, desde luego, todo cambio es
subsecuente a una nueva experiencia" (pág. 278).
En cuanto a la reinformación, Davison considera que
consiste en decir al cliente cosas que es improbable que otras
personas le digan, como la forma en que entra en la relación
con otras personas. A menudo me utilizaré como un
barómetro de lo que otros es probable que piensen o sientan en
reacción al cliente" (pág. 280). Gill y Hoffman, en
cambio, consideran que la reinformación es una
interpretación diseñada para facilitar la
comunicación con el cliente sobre su experiencia de la
relación terapéutica, y "en general, no favorecemos la
reinformación en la que el terapeuta muestra su propia
reacción personal ante el paciente" (pág. 282). Kempler
plantea "no «ofrecemos reinformación» como si fuera
un espejo o un aparato" (pág. 282), mientras que Lazarus cree
que los terapeutas... están formados como observadores que
pueden erigir un «espejo psíquico» que permita a los
clientes ver cosas de sí mismos que de otro modo
podrían quedar inadvertidas" (pág. 283).
En consecuencia, la reinformación es o no es un espejo en
el que los clientes pueden ver cosas de sí mismos, en la que
el terapeuta se presenta o no se presento como un barómetro de
cómo pueden reaccionar ante el cliente las personas de su
entorno vital. Las nuevas experiencias son experiencias de la
infancia revividas o pensamientos nuevos o nuevas formas de
experimentar autoapreciaciones o la prescripción de tareas de
casa o la psicoterapia en sí mismo. Para captar todos los
significados que los autores adhieren al término "nuevas
experiencias", tendríamos que llegar a una conclusión
tan va a como que "para que se produzca el cambio, algo diferente
tiene que pasar" , una conclusión poco emocionante por muy
consensual que sea.
Estos diferentes significados sugieren que intentar resolver el
"problema de lenguaje" (Goldfried, 1982) hablando el mismo argot no
elimina necesariamente lo que podría ser llamado el "problema
del significado", es decir, que los terapeutas tienen diferentes
significados para los mismos términos, dependiendo, al menos
en parte, de sus marcos de referencia con respecto a la psicoterapia
y a sus propios objetivos. los autores generalmente utilizan una
terminología similar. Pero si quieren decir cosas claramente
diferentes con las mismos frases, sería erróneo
concluir que han progresado hacia el consenso y nos han
proporcionado, mediante su acuerdo, interesantes guías para la
investigación, por ejemplo, la crucial importancia de algo
denominado "nuevas experiencias".
Direcciones futuras
Un punto en el que los teóricos se hallan ampliamente de
acuerdo es en que la evidencia empírica habrá de ser la
base para decidir sobre la utilidad de buscar factores comunes, en un
enfoque ecléctico de la psicoterapia (p. el., Garfield, 1080;
Goldfried, 1980; Lazarus, 1976). Es seguro que muchos otros factores
seguirán influyendo en la elección de enfoque en
psicoterapia, como: demostraciones en seminarios, preferencias de los
propios profesores, personalidad del terapeuta, etcétera
(Barlow, Hoyes y Nelson, 1984). lo relevante aquí, sin
embargo, es la manera en la que los datos pueden guiar esta
decisión. Y la siguiente cuestión es qué tipo de
datos habrán de ser buscados.
Goldfried (1980) reconoce la importancia de evitar las
suposiciones de uniformidad discutidas por Kiesler (1966). No es
probable que cualquier estrategia clínica, en manos de
cualquier terapeuta, sea de ayuda para cualquier cliente con
cualquier tipo de problema. Estas precauciones son necesarias, pero
yo añadiría que también haríamos mejor en
evitar el mito de la uniformidad de las estrategias clínicas.
Esto es, un estudio hipotético que examinara los efectos
relativos de las nuevas experiencias proporcionados por medio del
role playing, o por medio de la imaginación podría dar
resultados diferentes dependiendo de si el investigador quiere decir
con "nuevas experiencias" una nueva forma de experimentar una
autoapreciación (p. el., puedo decir que en ese momento cuando
afirmé que podía hacerlo mejor realmente quería
decir eso) o la puesta en práctica de una nueva habilidad.
Realizar el estudio de una manera y llegar a la conclusión de
que hemos encontrado algo respecto a cómo llevar a cabo nuevas
experiencias confundirá a aquellos terapeutas que utilicen el
término de forma diferente.
ALTERNATIVAS
Si la investigación sobre las estrategias clínicas
comunes puede volver inapropiadas las presunciones de uniformidad,
¿qué direcciones de la investigación en
psicoterapias serán más adecuadas? Wilson (1982a,
1982b) apoya la comprobación por separado de los diferentes
enfoques terapéuticos, considerando que las integraciones
intentadas son prematuras. En cuanto a la búsqueda de
estrategias clínicas comunes, recomienda a sus
compañeros terapeutas de conducta:
Debemos resistir la tentación de comenzar algo que es muy
probable que se demuestre como una búsqueda fútil y [en
lugar de ello] dedicar nuestras energías a desarrollar
métodos replicables, comprobables y efectivos para el cambio
terapéutico dentro del marco de referencia del aprendizaje
social de la terapia de conducta e invitar a otras orientaciones
teóricas a hacer lo mismo. Tiempo habrá para discutir
los principios comunes de cambio cuando diferentes enfoques puedan
mostrar evidencias convincentes de lo que pueden y no pueden
conseguir (Wilson, 1982a, pág. 327).
Aquí yo preguntaría por la probabilidad de que
diferentes orientaciones produzcan evidencias de logros que convenzan
a los terapeutas de otras orientaciones. Consideremos el ejemplo de
la resistencia, en la discusión entre terapeutas de conducta y
psicodinámicos recogida por Wachtel (1982a). Los autores
conductuales tienden a tomar la resistencia como una conducta de
indisciplina, quizá el prototipo consista en el fracaso en
realizar los tareas asignadas para casa. Los autores
psicodinámicos hablan típicamente de la resistencia
como una manifestación de los sentimientos conflictivos del
paciente respecto al cambio y respecto al reconocimiento de ciertas
verdades sobre sí mismos. Manteniendo esta última
perspectiva, Blatt y Erlich (1982) conceptualizaron la psicoterapia
de la siguiente manera: "El terapeuta... ha asumido la labor de
ayudar a un individuo a comprender las dimensiones significativas de
su vida y de qué manera sus síntomas y preocupaciones
concretas son expresión de muchos de estos trastornos"
(pág. 199).
Un terapeuta de Conducta interesado en saber qué han
encontrado los terapeutas psicoanalíticos, efectivo, para que
los clientes cumplan las prescripciones, puede que no se sienta muy
conmovido por un estudio en el que se muestra que un tipo particular
de interpretación facilita la comprensión de
cómo los propios trastornos son ilustrativos o
simbólicos de otros problemas. Esta evidencia no tendrá
gran interés ni servirá como base para una
discusión sobre los principios del cambio.
Puede ser que la forma más efectiva de superar la propia
orientación consista en estudiar utilidad de incorporar
avances realizados en otros lugares, en vez de esperar a que los
creadores de dichos avances realicen investigaciones convincentes.
Un ejemplo de tal incorporación podemos encontrarlo en la
discusión de Arnkoff (1981) sobre la flexibilidad de su
práctica en terapia cognitiva (TC). Esta autora describe el
uso del ejercicio de las dos sillas, de la Gestalt, en e contexto de
un programa de TC que se mantenía de acuerdo con "el punto de
vista cognitivo de que en toda aflicción subyacen ideas
inadaptados" (pág. 203).
Su cliente estaba escindido entro el deseo de dejar por
algún tiempo las clases y el deseo de no decepcionar a sus
padres, a los que suponía que no agradaría su abandono
de la universidad. El separar los dos lados del conflicto por medio
de la técnica de las dos sillas, ayudó a que cliente y
terapeuta se percataran de que la parte que estaba en contra de
abandonar la universidad incluía sus propios miedos (p. el., a
ser considerado un vago) y los sentimientos unidos a estos miedos (p.
el., asumir que él tenía que realizar una
elección, pudiendo ver ahora que dejar la universidad
temporalmente era un experimento sin consecuencias desastrosas,
incluso aunque decidiera no hacerlo). Esta faceta de su pensamiento
no era apreciable cuando exponía el conflicto de una forma
desapasionada e intelectual. Además, el aislamiento de las dos
caras del conflicto ayudó sobremanera a mostrar las falacias
del pensamiento de todo o nada, concepto esencial en la TC (Beck,
Rush, Shaw y Emery, 1979).
Aquí el uso de la técnica estaba adaptado al
cliente. Arnkoff planteaba que si hubiera utilizado un procedimiento
de menor implicación afectivo, el cliente no habría
recorrido el camino mental hacia el conflicto. Pero no se
habían abandonado los puntos de vista cognitivos con respecto
a los procedimientos y objetivos de la terapia. Esto distingue su
enfoque del de un terapeuta ecléctico cuyos teóricos
favoritos fueran Beck y Peris y que decidiera saltar de uno a otro en
su trabajo con este cliente, sin ninguna justificación
teórica o pauta para actuar así.
Podría argumentarse que la terapia debe ser descrito y
evaluado en base a lo que los terapeutas y los clientes hacen y no a
lo que un terapeuta piensa de ello (London, 1964). Después de
todo, "¿para el cliente qué diferencia hay si lo que el
terapeuta intento, cuando está aplicando un procedimiento, es
reforzar respuestas operantes discriminativos, cambiar normas de
pensamiento irracional o fortalecer el yo?" (Ledwidge, 1979,
página 1.052). Pero quizá un procedimiento como el
diálogo de las dos sillas, aunque suficientemente similar para
ser reconocido como la misma técnica, varía de forma
considerable en manos de un terapeuta cognitivo y otro de la Gestalt.
Un terapeuta de la Gestalt (cfr. Peris, 1969, págs. 77 y ss.)
dará gran importancia o la observación y
exageración de los gestos físicos o a expresar los
sentimientos más y de forma más enfática y puede
adoptar como objetivo del ejercicio que el cliente tome conciencia de
sus emociones previamente negados. Un terapeuta cognitivo, utilizando
la técnica de las dos sillas, sin embargo, probablemente lo
ejecutaría de forma diferente, preocupándose menos de
los crecientes niveles de emoción que de descubrir las
creencias inadaptados que pueden surgir cuando se inducen los
emociones que se conectan con ellas.
Si una técnica dado, como el diálogo de las dos
sillas, varía tanto cuando es utilizado en el contexto de la
TC en lugar de en la terapia Gestalt, puede que un terapeuta
cognitivo se muestre remiso a esperar que las investigaciones sobre
esta técnica, por parte de sus creadores, demuestren, de
algún modo, que es útil para la práctica de la
TC.
También tiene sus inconvenientes la flexibilidad respecto a
dónde podemos encontrar procedimientos valiosos para ser
incorporados a nuestra propia orientación. Por ejemplo, no
está del todo claro qué base teórica
estará disponible al determinar las prioridades que se deben
conceder a la investigación de una técnica concreta
(Wilson, 1982a, planteó esta cuestión al revisar el
eclecticismo técnico de Lazarus). No hay tiempo para evaluar
todas las técnicas potencialmente efectivas, más
efectivo podría ser el estudiar los procedimientos derivados
directamente de la propia posición teórica. Pero en la
medida en que una orientación es limitado, a aquellos que
trabajan exclusivamente dentro de ella les resulta más
difícil tener noticia de algunos procedimientos y estrategias
valiosos. Wachtel (1 982b) ilustra este punto con motivo de la
terapia de conducta y lo que podría aprender del
psicoanálisis. Plantea que los teorías a las que se
adscriben la mayoría de los terapeutas de Conducta (como la
teoría del aprendizaje social) tienden a prestar más
atención al proceso del cambio que al contenido de los
problemas y a su desarrollo. Al carecer de guías
teóricas para hipotetizar sobre esos asuntos, los terapeutas
de conducta caen en la trompo de hacer suposiciones propias de una
cultura general. Wachtel cita como ejemplo el supuesto de que la
alabanza es algo inequívocamente positivo para los clientes y
siempre útil como refuerzo. La teoría
psicoanalítica puede proporcionar hipótesis sobre los
significados no normativos, idiosincrásicos, que para algunas
personas pueden ir asociados a la alabanza. Los terapeutas de
conducta poseen métodos para investigar dichas posibilidades,
pero es improbable que se les ocurra salvo que presten
atención a ideas desarrolladas fuera de su orientación
(Wachtel, 1982b).
CONCLUSIONES: ¿HASTA DONDE
GENERALIZAR?
He sugerido hasta ahora que: a) las estrategias o principios
comunes puede que en realidad no sean comunes, ni guías
adecuados para la investigación, debido a que significan
diferentes cosas en diferentes orientaciones teóricos; b) los
investigadores, dentro de una escuela terapéutica, no
necesariamente realizarán investigaciones que tengan mucho
significado para terapeutas de otras escuelas, y c) incluso una
técnica dado no es necesariamente la misma cuando se la
utiliza en un contexto o en otro.
Cada uno de estos puntos sugieren que cuando rebasemos los
confines de cualquier orientación terapéutica actual
haremos mejor en no generalizar mucho. Es decir, no debemos suponer
que un estudio sobre los efectos de nuevas experiencias realizadas de
un modo concreto puedan guiar el uso de experiencias nuevas
construidas de otra forma. Y un estudio sobre los efectos del
diálogo de los dos sillas en terapia de Gestalt puede no
decirnos mucho sobre en qué medida mejoraría el curso
de una terapia cognitiva.
Ciertamente, este tipo de análisis no puede ser llevado muy
lejos. En su extremo, implicaría que la investigación
es irrelevante para la práctica clínica. El
único estudio que tendría importancia para un terapeuta
sería un estudio controlado de la utilidad incrementante de la
misma técnica que prevé utilizar, conceptualizada de la
misma manera, y ejecutada por un terapeuta similar en todos los
sentidos relevantes. No hace falta decir que este tipo de datos no
estarán a nuestra disposición muy a menudo.
Suponer que cualquier dato puede guiar la práctica es un
deseo por generalizar los resultados obtenidos en situaciones en
cierto modo dispares; la cuestión estriba en cuánto y
cómo hacer eso. El enfoque de los principios comunes sugiere
una solución: estudiemos, por ejemplo, si la
reinformación es mejor cuando un paciente moderadamente
deprimido la recibe de un terapeuta o de -un igual. El enfoque
flexible ejemplificado en el capitulo de Arnkoff (1981) sugiere una
respuesta diferente: estudiemos, quizá, si una terapia
cognitivo para la depresión es mejorado mediante el uso del
diálogo de las dos sillas con clientes que experimentaron
pocos progresos al principio con procedimientos menos emotivos.
Podría ser que aquellos que conceptualizan el proceso de
psicoterapia y sus objetivos de manera muy diferente no intentan
generalizar los resultados de dicho estudio para utilizar la misma
técnica o estrategia que subyace (p. ej.,"indúzcase, al
menos, una activación emocional moderada"). Mi sospecha es que
el enfoque flexible dará lugar a investigaciones más
significativas y menos equívocas.
REFERENCIAS