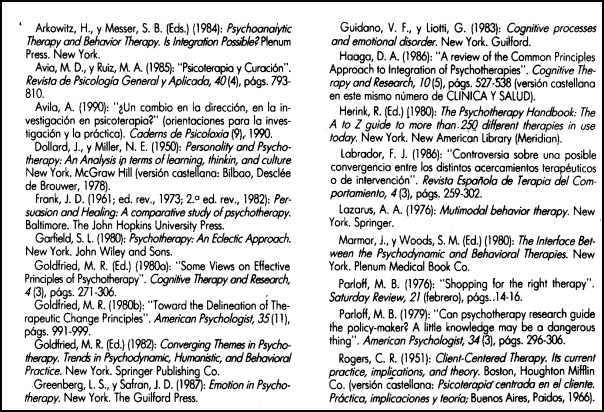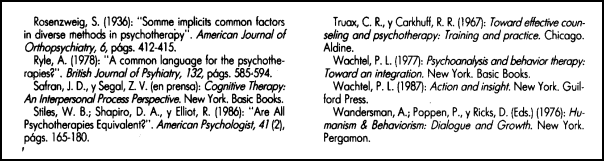REFLEXIONES
COMENTARIO
La investigación del proceso, alternativa a la
integración de los enfoques teóricos y técnicos
de la psicoterapia
Alejandro AVIA ESPADA (*)
RESUMEN
ABSTRACT
PALABRAS CLAVE
KEY WORDS
REFERENCIAS
RESUMEN
Tras considerar brevemente los antecedentes del movimiento de
convergencia e integración entre las diferentes psicoterapias,
se exponen críticamente los supuestos teóricos y
metodológicos que hacen inviable dicha integración. Se
rechaza el eclecticismo teórico, considerando la oportunidad
de lograr entre diferentes enfoques un consenso en torno a un
concepto de Conducta más abarcativo de los diferentes niveles
y variables y proponiendo un mayor refinamiento metodológico
en la investigación (el estudio de los microprocesos) que
permita afrontar las carencias y limitaciones de cada enfoque
singular de la psicoterapia.
ABSTRACT
After considering briefly the backgrounds of the convergence and
integration movement among the different psychotherapies the
theoretical and methodological assumptions which make unfeasible such
integration are Critically exposed. Theoretical eclecticism is
rejected, considering the opportunity of obtaining a consensus among
the different approaches around a wider concept of behavior that
accounts for the different levels and variables, and of the some time
claiming for a greater methodological refinement in research (the
study of micro-processes) which allows us to cope with the
deficiencies and limitations of each particular approach in
psychotherapy.
PALABRAS CLAVE
Integración de psicoterapias. Eclecticismo. Refinamiento
metodológico.
KEY WORDS
Psychotherapies integration. Eclecticism. Methodological
refinement.
(*) Departamento de Personalidad, Evaluación y
Psicología Clínica. Universidad Complutense de Madrid.
Campus de Somosaguas. 28023 Madrid.
Los llamados, desde Frank (1961, 1973), "principios comunes" a
todos las psicoterapias se constituyeron en torno a 1980 en el lugar
común para el encuentro de un cierto número de
teóricos e investigadores de la psicoterapia que,
insatisfechos con las restricciones que imponían las distintas
escuelas teóricas, buscaban una solución integradora
ante la "Torre de Babel" en que podía convertirse la
psicoterapia. las compilaciones de Parloff (1976, 1979) y de Herink
(1980), señalando, respectivamente, la existencia de entre 130
y 250 acercamientos o formas de psicoterapia -una gran parte de ellas
exóticas y variopintas constatan que la psicoterapia ha sido
un campo relativamente mal definido, en el que con frecuencia se ha
confundido la psicoterapia con una determinada teoría del
psiquismo, la personalidad, la psicopatología y el cambio.
Aunque ciertamente puede discutirse la pertinencia de una
"teoría del cambio" que no derive de una teoría de lo
psíquico, la psicoterapia, aun reconociendo esa dependencia,
reclama para sí ese impreciso dominio de la
descripción, comprensión y explicación del
cambio de conducta, más allá de las exigencias y
restricciones que le impongan de forma exclusiva determinadas
teorías.
Históricamente, los distintos enfoques de la psicoterapia
han surgido de los esfuerzos de aplicación de teorías
concretas a la resolución de muy variados problemas de las
personas. La inducción del cambio o la consecución de
determinados efectos ha sido entonces una piedra de toque para las
teorías, forzando su desarrollo y confrontándolas con
las evidencias. la necesidad o posibilidad de una "convergencia" o
"integración'' entre los diferentes enfoques, surge cuando se
hace evidente que ninguna teoría de cuenta de todos los
niveles de la conducta, y que ningún conjunto de
técnicas cubre el espectro de aplicaciones que seria preciso.
El sentido que tenga esta pretensión de integración,
así como la problemática del eclecticismo, será
abordada brevemente en lo que sigue, a propósito de las
sugerencias que evoca la lectura del trabajo de Haaga (1986).
La formulación por Rogers (1951) de las "condiciones
necesarias y suficientes" (Calidez o mirada positivo incondicional;
Empatía o comprensión empática segura;
Genuinidad o apertura), todas ellas foco de la investigación
de la época (p. el., Truax y Carkhuff, 1967), puede
considerarse el inicio de la problemática de convergencia. La
solución rogeriana consistía en la pretensión de
haber encontrado, "por fin", los ingredientes decisivos del cambio,
situándolos en unas determinadas características de los
terapeutas y de la interacción terapéutica. Esta
utopía se mostró pronto inoperante (Stiles, Shapiro y
Elliot, 1986), pero dejó abierta la inquietud acerca de la
posibilidad de lograr identificar esos principios comunes que
harían girar a la psicoterapia sobre unos ejes precisos. En
ese momento resultaron decisivos los planteamientos de Frank (1961,
1973), quien analizó la psicoterapia en términos de una
pauta universal de utilización de los procesos de influencia
social (persuasión). A Frank se debe la caracterización
de los influidores -o terapeutas- como:
a) genuinamente atentos al bienestar de los sufrientes;
b) dotados de cierta ascendencia o poder;
c) mediadores ante la persona que está siendo influenciada
y la sociedad (en sentido amplio);
y la descripción de los conocidos "seis factores no
específicos", que Frank hipotetizó comunes a todos las
psicoterapias. Estos factores eran para Frank:
1. Una intensa relación de confianza con una persona que
ayuda (o que es visto como tal) en la que se pone una clara
expectativa de mejorar, basada en que cumplir ciertas reglas y
procedimientos con esa persona que escucha facilitará la
consecución de los objetivos deseados.
2. Una creencia o mito que incluye una explicación de las
dificultades del paciente y un método para aliviarlas. Forma
parte de ello las expectativas inconscientes y las esperanzas
irracionales de una cura mágica, como se puede esperar de un
curandero, chamán e incluso de un médico. Para ello es
necesario que el paciente tengo una idea de lo que espera.
3. la provisión de nueva información relativa a los
problemas del paciente y de posibles vías alternativas de
enfrentarse con ellos, bien por vía experiencial o cognitiva,
o ambas.
4. El fortalecimiento en el paciente de sus expectativas de
recibir ayuda del paciente, a través de la reducción
del sentimiento de alienación, y aceptación, por el
terapeuta, de las manifestaciones hostiles o de rechazo de
aquél.
5. Facilitación de experiencias exitosas, tales como el
logro de insight, cambios en la conducta o autorreconocimiento de la
propia responsabilidad en los trastornos.
6. Facilitación de la activación emocional.
Aunque Frank listó muchos más ingredientes comunes a
la mayoría de las terapias, hipotetizó que el aspecto
nuclear compartido por las psicoterapias es su capacidad para reducir
la desmoralización, entendida como la creencia en la
incompetencia subjetiva asociada con los síntomas de malestar.
Frank expresa su convicción de que el principal impacto de la
psicoterapia es reducir el malestar y el nivel de afectación
sintomática mediante la reducción de la
desmoralización. A través de una psicoterapia
así concebida el paciente incrementa su efectividad social.
Pese a su énfasis en los factores comunes, Frank admite que
ciertas técnicas especificas sean beneficiosas sobre algunos
trastornos (p. ej., fóbicos, obsesivos y sexuales).
Por la época en que Frank publica la revisión de
Persuasion and Healing (1973), el llamado movimiento de convergencia
e integración está en marcha, y con algunos precedentes
ilustres como las formulaciones pioneras de Rosenzweig (1936),
Dollard y Miller (1950). la problemática de la convergencia ha
sido objeto ya de numerosas revisiones (Wandersman et al., 1976;
Wachtel, 1977; Ryle, 1978; Goldfried, 1980a, 1980b; Marmor y Woods,
1980; Garfield, 1980; Arkowitz y Messer, 1984) y en especial en
nuestro país las de Avia y Ruiz (1984) y labrador (1986), por
lo que carece de sentido redundar en la exposición detallada
de la evolución histórica de sus argumentos,
contraargumentos y más que discutibles resultados.
Se hace preciso clarificar algunos de los términos
empleados. Por enfoque o escuela asumimos el sometimiento a las
exigencias de la teoría y los cánones que ésta
impone a la práctica. Los principales enfoques, sistemas y
modalidades de la psicoterapia, encuentran su identidad en cuanto
psicoterapias en la articulación coherente de principios,
métodos, técnicas y aplicaciones. Los ejemplos
más claros se dan entre las posiciones aparentemente
más opuestas: psicoterapia psicoanalítica y terapia de
conducta. Una y otra exigen coherencia y adecuación entre
teoría y método, deslindándose en cuanto a las
diferencias entre sus objetos de estudio y procedimientos y objetivos
de intervención. Ambas promueven el cambio de conducta, pero
asumen un concepto de conducta diferente. Si a la terapia y
modificación de Conducta se le quita su basamento en las leyes
del aprendizaje y su referencia al método experimental, pierde
prácticamente todo su especificidad. Si la psicoterapia
psicoanalítica prescinde del modelo del inconsciente y no toma
en consideración el fenómeno de la transferencia,
carecería también de especificidad. Si nos intentamos
situar en otras formulaciones genéricas de la psicoterapia
-aunque aquí la dificultad para precisar sus conceptos
sería mayor-, los diferentes enfoques necesitan agarrarse
todavía más a modelos teóricos o a recursos
técnicos muy diferenciados para conservar su singularidad. En
definitivo, no podemos confundir las dificultades que tienen muchas
psicoterapias para precisar su especificidad con la supuesta
existencia de un enfoque común, lugar de encuentro de todos
los acercamientos. Esta polémica debe retomarse
trasladándola a los diferentes objetos de estudio y
procedimientos y objetivos de intervención que tienen las
psicoterapias especificas. En el caso de la terapia y
modificación de conducta, la conducta observable
-operacionalizada según modelos- y los objetivos especificados
de cambio contrastados con criterios. En el caso de la psicoterapia
psicoanalítica, la integración del nivel inconsciente y
consciente en -la producción del comportamiento y la
constatación de cambios en los patrones estructurales de
comportamiento, más que en conductas aislados. Si se diera
convergencia lo sería por un acercamiento entre las
concepciones sobre el objeto de estudio, a partir del cual la
especificidad de las técnicas podría perder relevancia,
quedando la polémica entonces trasladado a los métodos
de verificación y contrastación. La posible
convergencia, integración o comunidad entre enfoques
devendría de una redefinición del concepto de conducta
que pudiera ser asumido por distintas posiciones teóricas. A
título de ejemplo, y aunque tal objetivo no se ha logrado,
cabe señalar que algunos modelos cognitivos aceptan casi todas
las variables y niveles que son característicos de los modelos
psicoanalíticos, y que en cuanto a la psicoterapia
podría llegar a consensuarse un objeto de estudio
común. Sin embargo, ello no resolverá las diferencias
teóricas -muy sustantivas en ocasiones- y menos las
técnicas -de encuadre y procedimiento. Lograr un consenso
sobre el objeto no fuerza al método ni allana la
teoría, por supuesto felizmente.
En cuanto a los principios comunes ya Haaga (1986) destaca que
Goldfried (1 980a) se refiere a estrategias, es decir, no a
principios, sino a acciones desarrollados específicamente para
lograr un determinado objetivo. Efectivamente, los terapeutas pueden
coincidir en sus estrategias aun aplicando principios distintos.
Aquí se hace necesario distinguir entre estrategia explicita e
implícita. las estrategias terapéuticas suelen ser
privativos de un determinado enfoque de la psicoterapia, cuando son
formulados explícitamente. Pero, ¿responden realmente los
terapeutas en su desempeño práctico a las exigencias
teóricas, metodológicas y técnicas de su enfoque
de referencia? Sólo observando (idealmente) aquello que es
efectuado, de hecho, en la terapia puede describirse con seguridad la
estrategia seguida. La moderna investigación en psicoterapia
ha venido a mostrar que los terapeutas desarrollan estrategias
implícitas que o bien no son reconocidas, o responden a
criterios subjetivos determinados por el terapeuta ante las
exigencias del sujeto, del problema, del contexto de la terapia o de
las propias necesidades del terapeuta. Qué sucede en una
psicoterapia, es algo que sólo puede ser descrito a
través de procedimientos de observación y
autoobservación por los elementos implicados (terapeuta y
cliente principalmente).
Ciertamente no puede sostenerse ya que todos los terapeutas
expertos, sean de la orientación que sean, vengan a conducirse
en las sesiones de forma similar y a utilizar estrategias
estructuralmente semejantes. Existen diferencias entre los
terapeutas, no sólo en la articulación de los niveles
teóricos y técnicos, sino principalmente en la
finalidad (el papel de lo ético en la psicoterapia) y en los
vectores interpersonales que caracterizan a la psicoterapia.
Lo ético marca el horizonte de posibilidad que deslinda el
papel del terapeuta y del cliente entre el cambio y la
manipulación. El psicoanálisis propiamente dicho se
viene diferenciando de la psicoterapia por la exigencia que hace al
analista de preservar la ético de su posición. Las
diferentes psicoterapias -la psicoanalítica entre ellas-
aceptan cierto menoscabo de las restricciones éticas en base a
un consenso social sobre la erradicación del sufrimiento. Y el
terapeuta singular ha de posicionarse sobre su interpretación
del nivel ético en cada una de las decisiones que toma en el
curso de la psicoterapia.
La llamada solución ecléctica, que ha llevado a la
relativamente reciente constitución programática de un
modelo ecléctico para la psicoterapia (Garfield, 1980), no nos
parece que aporte nada nuevo o de especial relevancia. Podemos
desplazar la discusión, sin embargo, a la pertinencia de un
eclecticismo técnico, en el que desde un marco teórico
y método general bien definido, se hacen incursiones
técnicas en otras perspectivas, de las que se toman
herramientas para un propósito delimitado, y adecuadamente
contextuado en la finalidad planteada para la intervención
original; pero lo que carece totalmente de sentido, en mi
opinión, es un eclecticismo teórico. Son respetables
algunas aproximaciones como la terapia multimodal de Lazarus (1976) o
la terapia psicodinámica integradora de Wachtel (1977, 1987),
porque en ambos casos las premisas teóricas están bien
definidas, y son -en lo esencial- respetuosas con sus marcos
teóricos de referencia (la terapia de conducta y la
psicoterapia psicoanalítica, respectivamente). En ambos
autores se da un ensanchamiento del objeto de estudio, aceptando
considerar en las intervenciones datos de variables que
tradicionalmente habían sido excluidos de los enfoques
originarios. De esta misma forma pueden esperarse nuevos desarrollos
teórico-técnicos, entre los que las aportaciones del
constructivismo -p. eJ., las propuestas estructurales de Guidano y
Liotti (1983)- o las cognitivo-interpersonales de Greenberg y Safran
(1987), y Safran y Segal (en prensa) probablemente jugarán un
papel destacado en el futuro próximo de los planteamientos
terapéuticos. Pero los planteamientos genuinamente
eclécticos, como el de Garfield (1980), pienso que carecen de
valor y no debe esperarse de ellos que hagan avanzar a la
psicoterapia.
La problemática de la convergencia, además de
considerar acercamientos entre las teorías, ha propugnado una
definición de lo común a todas las psicoterapias basada
en poner la relación terapéutica -o a las
características de la persona o del comportamiento del
terapeuta- en el centro de interés. la psicoterapia es, por
naturaleza, una serie de procesos interpersonales, sobre los que el
terapeuta ejerce acciones específicas y/o desarrolla un cierto
control. Son estos procesos los que han de ser descritos si queremos
acercarnos a dialogar sobre lo que hay de común y diferente
entre las distintas prácticas psicoterapéuticas
singulares. Es de sobra conocido el habitual fracaso (más
allá de las generalizaciones de Frank) en identificar
características estáticas del terapeuta como
predictoras del éxito del tratamiento. Por otra parte, es
evidente que los actitudes, comportamientos y estilos del terapeuta
influyen en el curso y resultados de los tratamientos; pero como ha
subrayado Labrador, estas diferencias "no tiene sentido atribuirlos a
ninguna orientación" (1986, pág. 29 1) de la
psicoterapia. Uno cosa es pretender asociar variables diferenciales
(sexo, edad, rasgos) con predicciones especificas, lo que ya a sido
abandonado, y otra muy distinta someter a rigurosos procedimientos de
observación y autoobservación el proceso de la terapia,
a través del análisis de microprocesos y efectos de
cambio. En este sentído sí puede hablarse de
convergencia, en cuanto a nuevos objetivos para la
investigación de la psicoterapia: el proceso (y sus
microprocesos) de cambio. No es la mera observación y
constatación de cómo algo es hecho por los terapeutas
en la terapia (los debatidas diferencias en estilo a la hora de
implementar las diversas terapias), sino cómo se da la
secuencia de fenómenos, en qué se da una estrecha
interdependencia entre terapeuta-cliente y situación, y, en
todo caso, más determinada por los sucesos del cliente y las
reacciones del terapeuta que a la inversa (véase Avila, 1990).
La psicología cognitiva ha sido ofrecida por algunos
autores (p. el., Ryle, 1978) como el lugar de encuentro para todas
las psicoterapias. Pero, ¿en qué puede consistir este
lugar de encuentro?; Ryle (1978) y Goldfried (1980a) están
entre los que defienden que la psicología cognitiva aporta un
lenguaje para el estudio del cambio. Pero este lenguaje no es la mera
cuestión de encontrar una terminología de consenso. Se
trata de que los modelos cognitivos de la conducta permitan un
abordaje más abarcativo de los diferentes niveles de la
conducta, y faciliten, por tanto, la articulación
teórica entre intervenciones dirigidas focalmente a niveles
especificas. los modelos de procesamiento de la información
despertaron inicialmente muchas esperanzas, por su potencial
capacidad para integrar niveles explicativos, pero el entusiasmo
inicial ha sido seguido de aportaciones más modestas.
Efectivamente, la psicología cognitiva está siendo un
revulsivo constante para los teóricos, tanto de la terapia de
conducta como de la terapia psicoanalítica, especialmente por
su capacidad para ensanchar o reformular el objeto de, estudio de
ambas aproximaciones. Pero los modelos teóricos desarrollados
hasta el momento no tienen la suficiente consistencia como para
constituirse en un planteamiento superador e integrador. Mientras la
psicología cognitiva clínica avanza en sus
planteamientos, tanto la terapia de conducta como la psicoterapia
psicoanalítica están enriqueciendo con aportaciones de
aquélla.
Haaga (1986) defiende la flexibilidad como norma. Flexibilidad que
permita investigar técnicos tomadas de cualquier
orientación y contexto, al servicio de la resolución de
problemas teóricos y técnicos detectados en una
orientación teórica específica, y dentro del
cumplimiento de las exigencias metodológicas del modelo
teórico desde el que trabaja el investigador. Tanto Labrador
(1986), Haaga (1986), y es mi propia opinión, convergen en
señalar la inconsecuencia de utilizar los llamados principios
comunes como guías para la investigación, y la
práctica imposibilidad de exportar sin más resultados
de investigación de unos contextos teóricos a otros. A
las diferentes prácticas terapéuticas, y a su
investigación, debemos exigirles coherencia
teoría-método-técnicas-aplicaciones, pero a la
vez concederles flexibilidad para su apertura a considerar ideas,
modelos y técnicas que, procedentes de otras perspectivas
teóricos, sean reconsiderados y reformulados desde la
óptica particular del propio modelo.
Para que los diferentes enfoques de la psicoterapia desarrollen
sus bases científicas y la bondad de sus procedimientos, basta
con que se cuestionen seriamente las propias lagunas, fallos y
evidencias negativos. En el caso que me ocupa personalmente de forma
más central, la psicoterapia psicoanalítica
progresará en la medida en que afronte sus propias
limitaciones, mediante la consideración sistemática de
sus fracasos, y permanezca abierta a reconsiderar sus premisas
teóricas y técnicas a la luz de las aportaciones que se
vayan sucediendo tanto en la psicología básica como en
todas las otras disciplinas científicas relevantes a su objeto
de estudio e intervención.
REFERENCIAS