
Fiabilidad y valores normativos de la
versión española del inventario para la depresión de Beck de 1978
Reliability and normative data of the
Spanish version of 1978 Beck's Depression Inventory
Carmelo VAZQUEZ (*)
Jesús SANZ (*)
Se presentan por
primera vez datos normativos y de fiabilidad de la traducción española de la versión de
1978 del Inventario para la Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI; Beck,
Rush, Shaw y Emery, 1979) obtenidos con una muestra de 445 adultos seleccionados de la
población general. El índice de consistencia interna fue alto (coeficiente alfa de
Cronbach = 0.83). Respecto a la puntuación total del BDI, se hallaron diferencias
significativas entre sexos, grupos de edad y niveles de educación. En primer lugar, las
mujeres puntúaban más alto que los hombres. En segundo lugar, los mayores de 45 años
más que los menores de dicha edad, los mayores de 65 años más que las personas entre 45
y 64 años. En tercer lugar, las personas con estudios básicos más que las personas con
estudios universitarios o bachillerato. Se ofrecen puntuaciones normativas y centiles para
la muestra total y para diferentes subgrupos en función del sexo y la edad. Finalmente,
se discute la utilidad de tales puntuaciones para evaluar la significación clínica de
los resultados de los tratamientos contra la depresión y se efectúa un análisis de la
validez de contenido del BDI respecto a los criterios diagnósticos de depresión del
DSM-IV (APA, 1994).
This paper
provides for the first time normative and reliability data of the Spanish version of
Beck's Depression Inventory (BDI). Data were collected from a sample of 445 adults.
Reliability estimates were high (Cronbach alpha coefficient = .83). Significant
differences were found regarding gender, age and education. First, women scored higher
than men. Second, subjects aged over 45 scored higher than younger ones, and people aged
over 65 in their turn scored higher than those aged 45 to 64. Third, lowest educated
people also scored higher than high school or college education subjects. Norms and
centile scores are provided both for the total sample and for gender-defined and
age-defined subgroups. Finally, the usefulness of such scores is discussed for the
clinical significance of depression therapy results. Also, a BDI content validity is
worked out with respect to DSM-IV criteria.
Depresión, Validez, Normas,
Cuestionarios
KEY WORDS
Depression, Validity, Norms,
Questionnaires
El Inventario para la Depresión de
Beck (Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh, 1961; Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979), al que
a partir de ahora denominaremos BDI por su bien conocido acrónimo (Beck Depression
Inventory), es quizás el instrumento de autoinforme más utilizado internacionalmente
para cuantificar los síntomas depresivos en poblaciones normales y clínicas (Beck, Steer
y Garbin, 1988; Piotrowski, 1996; Steer, Beck y Garrison, 1986; Vázquez, 1995). Asimismo,
es sin duda uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la efectividad de las
terapias farmacológicas o psicológicas para la depresión (Dobson, 1989; Edwards,
Lambert, Moran, McCully, Smith y Ellingson, 1984). El BDI cuenta con unas buenas
propiedades psicométricas avaladas por una abundante literatura empírica (véase Beck,
Steer y Garbin, 1988).
Se olvida con frecuencia que el BDI, en
su formato de 21 ítems, cuenta con dos versiones, la de 1961 (Beck et al., 1961) y la de
1978 (Beck et al., 1979). Conde y su grupo de investigación llevaron a cabo la
adaptación y validación en la población española de la versión de 1961 (véase Conde,
Esteban y Useros, 1976; Conde y Franch, 1984). Sin embargo, no conocemos ningún estudio
que haya abordado la adaptación y validación de la versión de 1978, a la que en
ocasiones se denomina versión revisada o BDI revisado. Esta versión presenta
sustanciales modificaciones respecto a la original de 1961 que aconsejan su empleo frente
a esta última. En primer lugar, la versión de 1978 es más manejable en su
autoadministración y corrección. En segundo lugar, la versión de 1978 elimina algunas
afirmaciones alternativas de determinados ítems y reformula otras para una mayor
legibilidad. En total, 15 ítems fueron cambiados en relación a la versión original de
1961. En tercer lugar, en la versión de 1978 se utilizan unas nuevas instrucciones.
Mientras en la versión de 1961 se preguntaba por la situación del sujeto en el momento
de completar el cuestionario, en la versión revisada se pregunta por su situación “durante la última semana, incluyendo el día de
hoy”. Este cambio es muy importante puesto que con las instrucciones de la
versión de 1961 se evaluaba una sintomatología depresiva más momentánea, mientras que
con las instrucciones de la versión actual de 1978 se evalúan síntomas depresivos más
estables y duraderos. De hecho, este marco temporal semanal de la versión de 1978 se
aproxima más al contemplado en los criterios diagnósticos de un episodio depresivo mayor
en el DSM-IV, es decir, síntomas de una duración mínima de dos semanas (APA, 1994).
Por otro lado, la propia adaptación de
Conde et al. de la versión de 1961 presenta algunos inconvenientes adicionales. En primer
lugar, las diferentes afirmaciones de cada uno de los ítems no están ordenadas por su
gravedad, lo que para Beck constituía un requisito de cara a la legibilidad y validez
aparente del instrumento (Beck y cols., 1961). Además, Conde et al. eliminaron
estadísticamente dos ítems, Sentimiento de castigo
y Pobre imagen corporal, lo que reduce aún más
la posibilidad de comparar los resultados obtenidos con esta escala con los publicados en
la literatura internacional sobre la depresión.
El objetivo
principal del presente estudio es aportar valores normativos y datos sobre la fiabilidad
en la población general de la traducción española de la versión del BDI de 1978. El
estudio forma parte de un proyecto de investigación más amplio que trata de adaptar y
validar esta versión del BDI en la población española (véase Sanz y Vázquez,
1997a,b,c; Vázquez y Sanz, 1997). La obtención de valores normativos y de datos sobre la
fiabilidad del BDI en población general permite fundamentar la principal utilización que
del BDI están haciendo los profesionales e investigadores españoles interesados en el
área de la depresión: su utilización como instrumento para medir la efectividad de las
terapias contra la depresión (López-Ibor y López-Ibor, 1986).
El BDI ha sido
usado en multitud de estudios para evaluar la respuesta de grupos de pacientes depresivos
a los tratamientos contra la depresión o para comprobar qué tratamiento es el más
eficaz (véanse los análisis de la literatura de Dobson, 1989; Edwards et al., 1984;
Steer, Beck y Garrison, 1986). Habitualmente se administra el BDI antes y después del
tratamiento, y una reducción estadísticamente significativa en la puntuación media del
BDI se considera, entre otros parámetros, una respuesta positiva al tratamiento. Sin
embargo, es obvio que el objetivo de toda intervención terapéutica no es, o no es
solamente, alcanzar una mejoría estadísticamente significativa de la problemática media
de un grupo de pacientes, sino fundamentalmente alcanzar una mejora clínicamente significativa, es decir, una mejoría
de una magnitud clínicamente relevante y con efectos prácticos en la vida de dichos
pacientes.
Los investigadores dedicados a estudiar
la evaluación de tratamientos han desarrollado diversos criterios para evaluar el grado
en que un tratamiento produce una mejoría clínicamente significativa en un grupo de
pacientes o para evaluar si un paciente en concreto ha mejorado de forma clínicamente
significativa (véase Kazdin, 1992; Sanz, 1997). Un procedimiento muy utilizado es tener
en cuenta si la puntuación del paciente al finalizar el tratamiento se aproxima más a la
puntuación media de un grupo de referencia “normal” que a la de un grupo que
padezca el trastorno en cuestión (Jacobson y Traux, 1991).
Para evaluar este
criterio, un procedimiento muy utilizado es examinar si la puntuación postratamiento del
paciente es igual o está por debajo de la media o la mediana de las normas de una muestra
suficientemente grande y representativa de la población general (Hollon y Flick, 1988), o
si se encuentra alrededor de dicha media o mediana situándose al menos en el intervalo de
una desviación típica por encima de la media (Kendall y Grove, 1988). A nivel grupal, la
eficacia de un tratamiento vendría dada por el porcentaje de pacientes que en el
postratamiento obtienen una puntuación igual o inferior a la media (o mediana), o una
puntuación en el intervalo de una desviación típica alrededor de dicha media (o
mediana). Por consiguiente, la evaluación de este criterio requiere disponer de
información sobre la distribución de puntuaciones que se obtienen con el instrumento
(medidas de tendencia central y de dispersión) en una población “normal”.
Idealmente estos valores normativos se deberían conseguir a partir de una muestra de la
población general estratificada, en la medida de lo posible, atendiendo a diversas
variables sociodemográficas.
En resumen, con el ánimo de ofrecer
a los investigadores y profesionales españoles que trabajan en el área de la depresión
una versión española del BDI de 1978 que les sirva para medir la efectividad de los
tratamientos contra la depresión, en el presente trabajo se presentan valores normativos
y datos de fiabilidad del inventario en una muestra representativa y relativamente
numerosa de la población general.
Sujetos
El BDI se
administró a una muestra de 445 personas procedentes de una población heterogénea en
cuanto a edad, estado civil, profesión y nivel de estudios. Estas personas fueron
reclutadas mediante la técnica de la “bola de nieve”, es decir, se pidió a un
grupo de estudiantes de tercer curso de Psicología que invitaran a participar en un
estudio sobre personalidad y depresión a sus familiares y amigos según unos criterios
que aseguraran la estratificación de la muestra en función de la edad y del sexo. A
pesar de que una muestra así obtenida no garantiza su aleatoriedad, la estratificación
demográfica resultante de los participantes en este estudio se aproximó bastante al
perfil demográfico de la Comunidad de Madrid en cuanto a las variables sexo y edad1.
Datos más concretos de las características sociodemográficas de esta muestra aparecen
en la Tabla 1.
Quince sujetos,
habiendo indicado en el ítem 19 una pérdida de peso, olvidaron indicar si estaban o no
bajo dieta de adelgazamiento. En esos casos, al
ítem 19 se le asignó un 0 (el valor más frecuente o moda de la muestra en dicho ítem).
Igual sustitución fue realizada para tres sujetos que dejaron el ítem 19 sin contestar.
Instrumento
El BDI es un
instrumento de 21 ítems en los que se evalúa la intensidad de la depresión. En cada uno
de los ítems el sujeto tiene que elegir aquella frase entre un conjunto de cuatro
alternativas siempre ordenadas por su gravedad2 que mejor se aproxima a su
estado durante la última semana incluyendo el día en que completa el inventario. En
cuanto a la corrección del instrumento, cada ítem se valora de 0 a 3 puntos en función
de la alternativa escogida y, tras sumar directamente la puntuación de cada ítem, se
puede obtener una puntuación total que varía de 0 a 63. A veces se da la circunstancia
de que el sujeto elige más de una alternativa en un ítem dado. En este caso se elige la
puntuación de mayor gravedad. Por otro lado, el ítem sobre Pérdida de Peso (ítem 19)
sólo se valora si el sujeto indica no estar bajo dieta para adelgazar. En el caso de que
lo esté, se otorga una puntuación de 0 en el ítem.
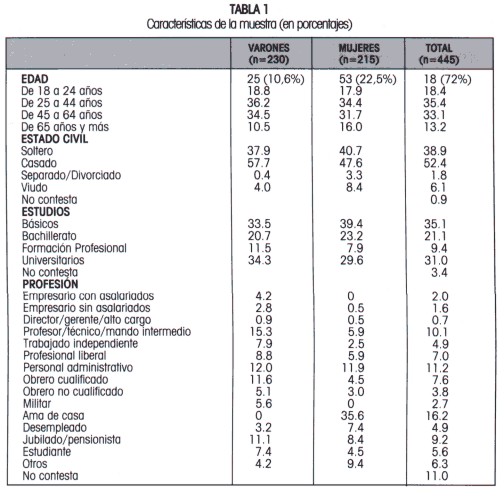
Procedimiento
El primer autor
del presente estudio llevó a cabo una nueva traducción de la versión del BDI que
aparece recogida en el libro de Beck et al. (1979) puesto que la traduccción publicada en
castellano presentaba algunas insuficiencias3. Una copia de esta traducción
aparece en el Apéndice. El BDI fue administrado individualmente, junto a otros tres
cuestionarios que servían a los objetivos de otras investigaciones (véase Carrillo, Rojo
y Staats, 1996), por el alumno que, como parte de sus prácticas, le había invitado a
participar en este estudio.
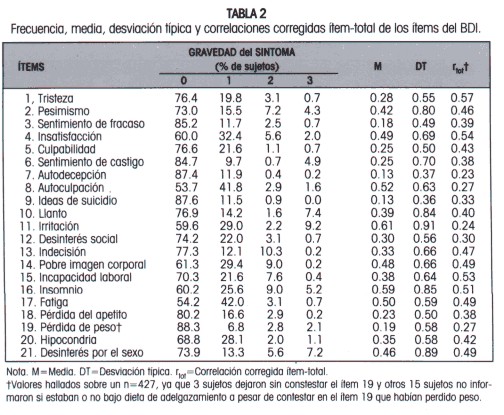
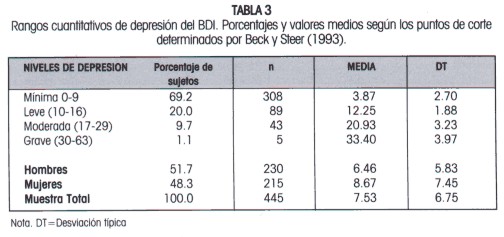
Distribución de las puntuaciones del
BDI
El rango de
puntuaciones totales en el BDI estuvo comprendido entre 0 y 39, con una media igual a 7,5
y una desviación típica igual a 6,7. Como viene siendo habitual en otros estudios
(Kendall, Hollon, Beck, Hammen e Ingram, 1987), la curva de distribución de puntuaciones
en esta muestra de la población general estaba desplazada a la izquierda (índice de
simetría igual a 1,4) y apuntada hacia los valores más bajos (curtosis = 2,1), de forma
que si bien la mediana no era muy distinta a la media muestral (6 frente a 7,5), el valor
más frecuente en la muestra (moda = 3) era notablemente más bajo que dicha media.
Como muestra la
Tabla 2, los siguientes ítems recibieron las mayores puntuaciones en frecuencia e
intensidad: Irritabilidad, Insomnio, Autoculpa, Fatiga e Insatisfacción. Por el
contrario, los síntomas que se mostraban de forma más ligera y con menor frecuencia
fueron los que reflejaban los ítems de Autodecepción, Ideas de Suicidio y Pérdida de
Peso.
Consistencia interna
La consistencia interna del BDI
hallada en nuestra muestra es elevada (coeficiente alfa = 0,83), una cifra comparable a
los coeficientes encontrados en estudios con muestras semejantes (entre 0,73 y 0,93; cf.
Beck et al., 1988). Las correlaciones entre las puntuaciones en cada uno de los ítems y
la puntuación total corregida en el BDI (es decir, la puntuación total sin tener en
cuenta el ítem en cuestión) se presentan en la Tabla 2. Los coeficientes de correlación
hallados fueron todos estadísticamente significativos, oscilando entre 0,23
(Autodecepción) y 0,57 (Tristeza). La media de las correlaciones interítems fue 0,20,
con un mínimo de 0,00 y un máximo de 0,45.
Diferenciación de sujetos deprimidos y
no deprimidos
En la Tabla 3 se
presentan los porcentajes de personas que corresponden a las diferentes categorías de
gravedad de depresión (Mínima, Leve, Moderada, y Grave) propuestas por Beck en el manual
comercializado del inventario (Beck y Steer,
1993) 4.
Para determinar
si un conjunto específico de síntomas del BDI podría diferenciar los sujetos deprimidos
de los no deprimidos, se realizó un análisis discriminante por pasos usando como punto
de corte una puntuación de 18 en el BDI. Diversos estudios han mostrado que una
puntuación de 18 maximiza la exactitud diagnóstica del BDI en cuanto a su sensibilidad,
especificidad, poder de predicción y eficiencia diagnóstica (Rudd y Rajab, 1995; Chan,
1991). Por otro lado, es una puntuación altamente consensuada entre los investigadores
para diferenciar entre personas con y sin depresión (véase Kendall et al., 1987).
El análisis
discriminante identificó los siguientes ítems como aquellos que mejor discriminaban
entre los sujetos deprimidos y no deprimidos: Sentimiento de Castigo, Desinterés por el
Sexo, Sentimiento de Fracaso, Pérdida de Apetito, Indecisión, Dificultad Laboral,
Tristeza, Pesimismo, Insomnio, Lloro e Irritabilidad. La función discriminante obtenida
podía clasificar correctamente el 98,2 % de los sujetos como no deprimidos o deprimidos,
según el citado punto de corte del BDI, con un lambda de Wilks igual a 0,43 (c2(11,
N = 445)
= 369,97, p < 0,0001).
Diferencias entre sexos
Un ANOVA sobre
la puntuación total en el BDI tomando como variable independiente el sexo de los sujetos,
reveló una diferencia estadísticamente significativa entre la puntuación global de
ambos sexos [F(1,443) = 12,2, p < 0,0005]. Como se puede ver en la Tabla 3, la media de
la puntuación total del BDI de las mujeres era más alta que la de los varones. Es más,
un MANOVA realizado sobre las respuestas separadas a los 21 ítems del BDI encontró un
efecto significativo de la variable sexo [F(21,423) = 2,66,
p< 0,001]. ANOVAs posteriores señalaron que existían diferencias significativas entre
sexos en los siguientes ítems, en los cuales, las mujeres siempre puntúaban más alto
que los varones: Tristeza (0,39 frente a 0,18), Pesimismo (0,52 frente a 0,34), Insomnio
(0,75 frente a 0,44), Fatiga (0,58 frente a 0,43), Pérdida de Apetito (0,29 frente a
0,18), Desinterés por el Sexo (0,68 frente a 0,26) y Sentimiento de Fracaso (0,24 frente
a 0,14).
Diferencias entre grupos de edades
Un ANOVA 2 x 4
con las variables Sexo y Grupos de edad (18-24 años, 25-44 años, 45-64 años, y más de
65 años) ofreció un efecto significativo tanto para la variable sexo como para la
variable edad [F(3, 433) = 18,86,
p < 0,001], pero no para la interacción de ambas variables [F(3, 433) = 1,47, n.s.].
Para analizar el efecto significativo del sexo, se realizaron a posteriori pruebas t con
niveles de significación corregidos según el procedimiento de Bonferroni (0,05/6). Estas
pruebas se llevaron a cabo bien con la fórmula habitual de varianzas conjuntas o bien con
la fórmula de varianzas separadas, en función de si tales varianzas eran iguales o no
según la prueba previa de Levene. Las pruebas t revelaron que el grupo de personas
mayores de 65 años mostraba niveles de sintomatología depresiva significativamente más
altos que todos los grupos de personas de menor edad [t(82,72) = 5,51, respecto al primer
grupo de edad; t(80,90) = 5,49, respecto al segundo grupo; y t(85,63) = 2,89, respecto al
tercero; todas las significaciones tuvieron una p < 0,008]. Por su parte, el grupo de
personas entre 45 y 64 años también mostraba niveles de sintomatología depresiva
significativamente más altos que las personas de menor edad [t(209,41) = 4,22 y t(300) =
4,23, para los grupos de edad respectivos, ambos con p < 0,008]. Sin embargo, no
existía ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto al nivel de
sintomatología depresiva entre las personas de 18 a 24 años y las personas de 25 a 44
años [t(225) = 0,12, n.s.] -véase la Tabla 4.
En suma, estos análisis revelaron
también la existencia de diferencias significativas entre los grupos de edad y, además,
dichas diferencias resultaron ser independientes del sexo de los sujetos.
Diferencias entre grupos de
Se analizó la
relación entre el estado civil de las personas (soltero; casado o convivencia estable;
separado o divorciado, y viudo) con la puntuación total en el BDI (véase la Tabla 4).
Los análisis señalaron la presencia de diferencias significativas entre los grupos de
personas de distinto estado civil en la puntuación total del BDI [F(3, 437) = 15,44, p
< 0,0001]. Las pruebas t realizadas a posteriori con niveles de significación
corregidos según el procedimiento de Bonferroni revelaron que el grupo de personas viudas
mostraba niveles de sintomatología depresiva significativamente más altos que los grupos
de personas solteras o casadas. Ninguna otra comparación entre grupos de distinto estado
civil fue estadísticamente significativa.
Sin embargo, es
probable que las variables sexo y edad pudieran estar modulando la relación entre estado
civil y puntuación total en el BDI. Teniendo en cuenta solamente las condiciones de
soltero frente a casado para así conseguir un número suficiente de sujetos, se
realizaron dos ANOVAs posteriores. El primero se efectuó con las variables estado civil y
sexo. Este ANOVA arrojó un efecto significativo tanto para el sexo como para el estado
civil [F(1, 402) = 6,39 y 6,35, respectivamente, ambos con p < 0,01], pero no para la
interacción de ambas variables [F(1, 402) = 2,88, n.s.]. Es decir, los casados puntúan
más alto en el BDI que los solteros (7,5 frente a 6,1). El segundo ANOVA se efectuó con
las variables Estado civil y Grupo de edad. Este segundo ANOVA reveló un efecto
significativo sólo para el factor grupo de edad [F(3, 394) = 9,79, p < 0,001], pero no
para el factor estado civil o para la interacción de ambos factores [F(1, 394) = 0,38 y
F(3, 394) = 1,12, respectivamente, ambos n.s.]. Estos resultados tan contradictorios
podrían suponer la existencia de relaciones entre las tres variables, sexo, edad y estado
civil, que confundían la posible relación o ausencia de relación entre el estado civil
y la puntuación total en el BDI.
Teniendo en cuenta solamente las
condiciones de soltero frente a casado y excluyendo las personas de más de 65 años, se
realizó un ANOVA con las variables estado civil, sexo y grupo de edad. Este análisis
reveló efectos significativos tanto para el sexo como para la edad, pero no para el
estado civil [F(1, 355) = 0,11, n.s.] ni para ninguna de las dobles o triples
interacciones entre las anteriores variables (todas las Fs n.s.).
En resumen, los resultados de estos
análisis parecen señalar que el sexo y la edad son las variables fundamentales a la hora
de determinar el nivel de sintomatología depresiva de las personas de la muestra de la
población general, y que probablemente la relación del estado civil con dichos niveles
de sintomatología depresiva depende de las anteriores variables y no del estado civil per se.
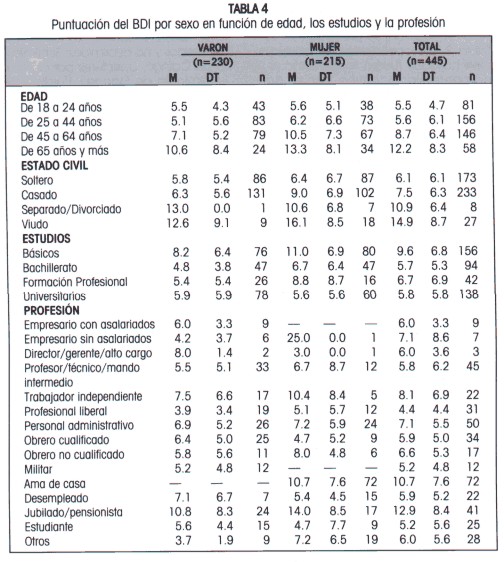
Diferencias entre grupos de estudios
Se analizó la relación entre el nivel
de estudios o educación de las personas (Estudios básicos; Formación profesional;
Bachillerato, y Universitarios) con la puntuación total en el BDI (véase la Tabla 4).
Los análisis efectuados revelaron la existencia de diferencias significativas entre los
grupos de estudios en la puntuación total del BDI [F(3, 426) = 12,05,
p< 0,001]. Las pruebas t realizadas a posteriori con niveles de significación
corregidos según el procedimiento de Bonferroni revelaron que el grupo con estudios
básicos mostraba niveles de sintomatología depresiva significativamente más altos que los grupos con estudios de
bachillerato o con estudios universitarios. Ninguna otra comparación entre grupos de
estudios fue estadísticamente significativa.
Esta diferencia no estaba modulada ni
dependía del sexo. Efectivamente, un ANOVA con las variables sexo y nivel de estudios
como variables independientes confirmó los efectos principales antes señalados, pero no
encontró un efecto de interacción significativo entre dichas variables [F(3, 422) =
1,91, n.s.]. Tampoco dicha diferencia estaba modulada o dependía de la edad. Un ANOVA con
las variables grupos de edad y nivel de estudios como variables independientes confirmó
los efectos principales antes señalados, pero no encontró una interacción significativa
entre dichas variables [F(9, 410) = 0,69, n.s.].
Diferencias entre grupos de profesión
Se analizó la
relación entre el tipo de profesión u ocupación de las personas (Empresarios con
asalariados; Empresarios sin asalariados; Directores, gerentes o altos cargos; Técnicos,
profesores o mandos intermedios; Trabajadores independientes; Profesionales liberales;
Personal administrativo; Obreros cualificados; Obreros no cualificados; Militares; Amas de
casa; Desempleados; Jubilados o pensionistas; Estudiantes, y Otros) con la puntuación
total en el BDI (véase de nuevo la Tabla 4). Los análisis mostraron diferencias
significativas entre los grupos de profesión en la puntuación total del BDI [F(14, 403)
= 4,50,
p< 0,001]. Las pruebas t realizadas a posteriori con niveles de significación
corregidos según el procedimiento de Bonferroni revelaron que los grupos de amas de casa
y jubilados mostraban niveles de sintomatología depresiva significativamente más altos
que los profesionales, estudiantes, profesores y obreros cualificados. A su vez, el grupo
de jubilados también mostraba niveles de sintomatología depresiva significativamente
más altos que los grupos de desempleados, de otras ocupaciones y de personal
administrativo. Ninguna otra comparación entre grupos de profesión fue estadísticamente
significativa. Debido al escaso número de sujetos que componían cada celdilla cuando se
cruzaban las variables sexo y/o edad con la variable profesión (una reducción bastante
notoria en muchos casos puesto que no había en esta muestra ningun varón que fuera ama
de casa, ni ninguna mujer que fuera militar o empresaria con asalariados), no fue posible
analizar si la relación entre el tipo de profesión y la puntuación en el BDI dependía
de terceras variables como el sexo o la edad.
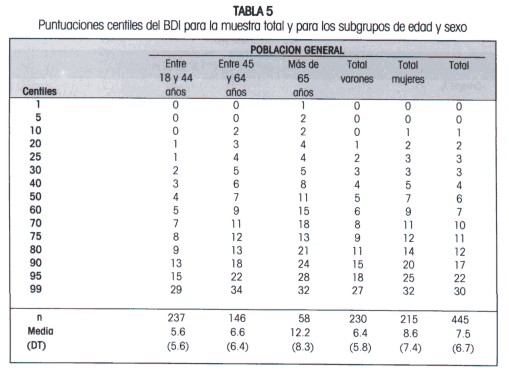
Normas y puntuaciones centiles
En la Tabla 5 se presentan los valores
normativos y puntuaciones centiles en el BDI para la muestra total de la población
general y para los subgrupos de edad y sexo de la muestra de la población general. La
obtención de valores normativos y puntuaciones centiles distintos para estos subgrupos
viene determinada por el hallazago de diferencias estadísticamente significativas entre
los mismos en cuanto a la puntuación total del BDI. Es verdad que también se han
encontrado diferencias en relación al nivel de estudios o la profesión, pero tales
diferencias no están tan bien documentadas en la literatura y deben ponerse en relación
con otros indicadores socioeducativos y socioeconómicos. Por el contrario, la relación
entre depresión y las anteriores variables (edad y sexo) está mucho mejor documentada
(Vázquez y Sanz, 1991, 1995; Vázquez y Lozoya, 1994).
En cualquier
caso, los datos presentados en la Tabla 5 deben alertar a los investigadores y
profesionales sobre el empleo rutinario de categorías de gravedad de depresión a partir
de puntos de cortes en el BDI obtenidos en otras culturas o con grupos de personas de otro
sexo o edad. Por ejemplo, si en la literatura empírica se ha recomendado una puntuación
de corte de 10 para identificar a las personas depresivas y no depresivas (Kendall et al.,
1987), una puntuación que coincide más o menos con una desviación típica por encima de
la media de las muestras estadounidenses, parece claro que en muestras españolas tales
puntos de corte variarán sustancialmente dependiendo de si los sujetos proceden de la
población universitaria (en este caso el punto de corte es de 11; véase Sanz y Vázquez,
1997a) o de si procede de la población general, y en este último supuesto dependerá de
su edad o sexo (en el caso de un sujeto entre 45 y 64 años el punto de corte estaría en
14). Reflexiones parecidas se pueden realizar respecto a cuando un paciente depresivo bajo
tratamiento psicológico o farmacológico ha mejorado significativamente. Por ejemplo,
basándose en las normas estadounidenses, Kendall y Grove (1988) consideran que un
paciente ha mejorado significativamente cuando su puntuación total en el BDI se encuentra
en el intervalo de una desviación típica alrededor de la media, es decir, cuando su
puntuación baja de 10. Sin embargo, este punto de corte parece muy exigente para un
paciente español entre 45 y 64 años, ya que en su caso, a tenor de los valores
normativos aquí expuestos, un funcionamiento “normal” para su medio cultural
vendrían indicado por una puntuación en el BDI menor de 14.
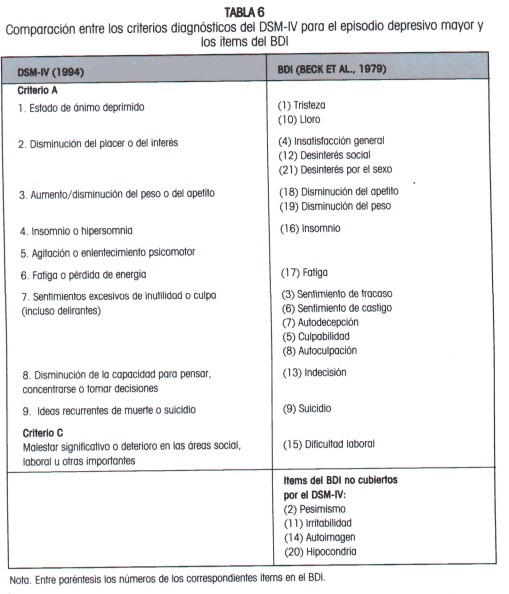
Validez de contenido
El BDI se construyó con la intención
de reflejar el consenso clínico sobre aquellas actitudes y síntomas que frecuentemente
presentan los pacientes psiquiátricos con depresión y de forma infrecuente se encuentran
en pacientes psiquiátricos sin depresión (Beck et al., 1961). A pesar de que han
aparecido algunos desarrollos importantes en la forma de entender la depresión durante
los 30 años que han pasado desde su construcción, el BDI sigue reflejando de manera
adecuada las principales características de la depresión tal y como es entendida de
forma consensuada hoy en día en sistemas como el DSM-IV (APA, 1994). Como puede
observarse en la Tabla 6, el BDI cubre seis de los nueve criterios sintomatológicos
(Criterio A) propuestos por el DSM-IV para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor
y, aunque parcialmente, también refleja dos de los tres criterios restantes. Estas
últimas deficiencias parciales tiene que ver con la ausencia de ítems que describan
“síntomas por exceso” (esencialmente aumento de peso/apetito e hipersomnia), de
forma que el BDI sólo evalúa síntomas depresivos deficitarios (pérdida de peso/apetito
e insomnio). Por otro lado, existe un criterio sintomatológico que queda sin cubrir en el
BDI: los cambios psicomotores bien por exceso (agitación psicomotora) o por defecto
(enlentecimiento psicomotor). Aunque las dificultades para hacer cosas y las
interferencias en el trabajo recogidas por el ítem de Dificultad Laboral podrían indicar
la presencia de cambios psicomotores, en concreto, de retardo psicomotor, nos parece que
ese ítem parece cubrir más bien el criterio de gravedad o deterioro (Criterio C)
propuesto por el DSM-IV para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor: malestar
clínicamente significativo o algún tipo de deterioro en el área social, laboral o en
cualquier otra área importante de funcionamiento.
El BDI se
distingue en cuanto al contenido por evaluar sobre todo características cognitivas:
aproximadamente 2/3 de sus ítems tienen un contenido cognitivo, mientras que sólo el 32%
de sus ítems evalúan aspectos somáticos o conductuales, frente al 50% de la Escala para
la Valoración de la Depresión de Hamilton (1960) o de la Escala Autoaplicada de la
Depresión de Zung (1965), por ejemplo (véase los análisis comparativos efectuados por
Vázquez, 1995). Ahora bien, la evaluación cognitiva del BDI es algo parcial. Se dedica
una especial atención hacia los síntomas de culpa, las atribuciones causales personales,
etc., mientras que se echa de menos información sobre dificultades en el rendimiento
intelectual (atención, memoria, concentración, etc.). La información sobre estas
últimas se reduce a un único ítem: dificultad para tomar decisiones (Indecisión) y, de
modo algo más indirecto, dificultades para hacer las cosas (Dificultad Laboral), el cual
hemos incluido en la Tabla 6 más como indicativo del grado de deterioro laboral debido al
síndrome depresivo.
1. La consistencia interna de la
versión española del BDI de 1978 es buena y se asemeja a la hallada en otros ámbitos
culturales con muestras también extraídas de la población general.
2. La alta consistencia interna del BDI
indica que en muestras de la población general el BDI parece medir un síndrome de
depresión general de síntomas intercorrelacionados.
3. Las mujeres presentaban puntuaciones
más altas en el total del BDI y en algunos de sus ítems, unas diferencias que pueden
tener que ver con diferencias entre sexos en cuanto al nivel de estudios, roles,
actividades, profesiones, etc. De hecho, variables como el nivel de estudios y el tipo de
profesión afectaban a las puntuaciones halladas en el BDI.
4. El BDI cubre aceptablemente el
espectro de síntomas incluidos como criterios sintomatológicos del “episodio
depresivo mayor” en el DSM-IV (en concreto cubre ocho de los nueve síntomas
propuestos), así como, parcialmente, el criterio de deterioro en el funcionamiento, lo
que hace lógica la elección de este instrumento para evaluar cuantitativamente a
pacientes diagnosticados con tales criterios o para seleccionar sujetos que pudieran
servir de análogos de tales pacientes. Sin embargo, ya que su contenido está muy
centrado en los aspectos cognitivos de la depresión, es recomendable emplear otros
instrumentos simultáneamente para recabar información complementaria del sujeto
(Vredenburg et al., 1993), especialmente en relación a los síntomas somáticos. Así,
por ejemplo, se podría emplear la Escala para la Valoración de la Depresión de Hamilton
o, si se prefiere un instrumento autoaplicado, no heteroaplicado como el anterior, se
podría emplear la Escala Autoaplicada para la Depresión de Zung (ambas adaptadas al
español por el grupo de investigación de Conde; véase Conde y Franch, 1984). El lector
también puede consultar otras opciones de medida en Vázquez (1995; en prensa, a) o en
Comeche, Díaz y Vallejo (1995).
Obviamente, el
hecho de que el BDI cubra razonablemente el espectro de síntomas que definen un episodio
depresivo mayor (DSM-IV, APA 1994) no justifica nunca su uso como instrumento diagnóstico de un «Trastorno depresivo» de
acuerdo a los sistemas de clasificación comúnmente utilizados (Vázquez, 1986). El BDI
sirve exclusivamente para identificar síntomas y cuantificar su intensidad, lo que
obviamente es muy importante para evaluar, por ejemplo, la efectividad de un proceso
terapéutico y valorar el estado del paciente. Sin embargo, el diagnóstico categorial o formal de un trastorno
depresivo se efectúa teniendo en cuenta no sólo el tipo y número de síntomas presentes
sino la ausencia de otros cuadros clínicos potencialmente presentes (p. ej.,
esquizofrenia, intoxicación por drogas, etc.), la duración de los síntomas,
determinadas combinaciones de presencia/ausencia de síntomas, etc.
5. En suma, la versión española del
BDI de 1978 parece tener propiedades psicométricas aceptables que recomiendan incialmente
su uso como instrumento de cuantificación de la sintomatología depresiva.
6. Finalmente,
las normas aquí presentadas pueden servir para evaluar la eficacia de los tratamientos
psicológicos o farmacológicos contra la depresión. Los profesionales que trabajen con
adultos pueden evaluar de forma razonable la significación clínica de la mejoría del
paciente en términos, por ejemplo, de si el paciente ha alcanzado al final del
tratamiento la media o la mediana de las normas propuestas en este estudio o, si se
prefiere un criterio menos exigente, una desviación típica por encima de la media. De
hecho, este último criterio es el más consensuado internacionalmente (Kendall et al.,
1987; Kendall y Grove, 1988; véase Sanz, 1997, para una discusión más detallada de la
evaluación de la significación clínica). Igualmente, los investigadores que trabajen
con muestras de adultos pueden evaluar de manera razonable la significación clínica de
sus hallazgos en términos, por ejemplo, de la proporción de pacientes que han alcanzado
al final del tratamiento los criterios anteriormente propuestos.
No obstante, hay que advertir que en
este estudio se utilizó una muestra de conveniencia y que no sabemos si se asemeja a la
población de la Comunidad de Madrid en otras variables demográficas aparte del sexo y la
edad y si, en todo caso, se asemeja a la población de otras comunidades de España. Es posible que en otros ámbitos como, por
ejemplo, comunidades rurales, las tasas de sintomatología depresiva y ansiosa sean
desproporcionadamente elevadas (Vázquez Barquero et al., 1987). Una manera de evaluar la
representatividad de la muestra es comprobar si se replican los hallazgos encontrados en
este estudio con otras muestras procedentes de otras poblaciones españolas.
Suponiendo que se quieran utilizar
estas normas, una cuestión ulterior es qué normas utilizar: las de la muestra de la
población general o las de los diferentes subgrupos de dicha muestra. Una recomendación
muy habitual es que los individuos se deben comparar con su propio subgrupo demográfico
cuando las puntuaciones de los subgrupos difieren. Sin embargo, este asunto no está tan
claro. Como señalan Hayes y Haas (1988), una primera dificultad es decidir qué subgrupo,
o qué combinación de subgrupos, es relevante para la comparación puesto que cada
persona pertenece simultáneamente a múltiples
subgrupos (sexo, edad, nivel de estudios, profesión, status socioeconómico, etc.).
Incluso si uno tiene idea de qué subgrupo es el más relevante, cabe la posibilidad de
que los efectos del tratamiento se juzguen mejor en referencia a las normas de otros
subgrupos (Gillis, Haaga y Ford, 1995). Por ejemplo, en nuestros datos el grupo de las
personas con estudios básicos puntuó más alto en depresión que los demás grupos. Sin
embargo, teniendo en cuenta la posibilidad de que la depresión puede entorpecer el
rendimiento académico, pudiera ser preferible utilizar como criterios de mejora las
normas de la población general en su conjunto en vez de los criterios más
“indulgentes” de las normas del grupo de personas con estudios básicos en el
caso de un paciente con estudios básicos que se encuentre cursando estudios conducentes a
otro nivel académico.
Notas de los Autores
Los autores
agradecen a los profesores Jesús Carrillo Esteban y Nieves Rojo Mora el permiso para
utilizar sus datos sobre el BDI.
La
correspondencia en relación a este artículo debe dirigirse a Carmelo Vázquez o a Jesús
Sanz, Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica, Universidad
Complutense de Madrid, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid, o, mediante correo
electrónico, a cvazquez@PSI.UCM.ES o jsanz@PSI.ucm.es.
1 Así, en la
Comunidad de Madrid los porcentajes para los grupos de edad entre los 20 y 24 años, 25 y
44 años, 45 y 64 años y más de 65 años, son, respectivamente, para los varones 12,9%,
42,47%, 30,8% y 13,6%, y para las mujeres, 11,1%, 39,7%, 30,2% y 19,0% (Consejería de
Economía, 1994). En la muestra de la población general de este estudio los porcentajes
correspondientes fueron, para los varones, 15,8%, 37,6%, 36,7% y 10%, y para las mujeres,
15,9%, 35,3%, 33,8% y 15%, porcentajes semejantes a los anteriores.
2 Sin embargo, algunos
estudios sugieren que la presentación aleatoria de las distintas afirmaciones de gravedad
dentro de cada ítem puede tener la ventaja de romper posibles sesgos de respuestas
tendentes a escoger la primera afirmación o la última. De este modo se aseguraría que
los sujetos prestan atención a todas las afirmaciones de cada ítem del BDI y permitiría
obtener un rango mejor de puntuaciones (Dahlstrom, Brooks y Peterson, 1990).
3 En la
traducción española de este libro (Terapia
cognitiva de la depresión, Bilbao: DDB, 1983) se puede encontrar una traducción de
la versión de 1978 del BDI (traducción que también aparece en Bas y Andrés, 1994).
Aunque, obviamente, dicha traducción es muy similar a la empleada en este estudio (véase
el Apéndice), sin embargo, presenta algunas diferencias. En este sentido, es de destacar
la desafortunada traducción del ítem 20 en el cual el término inglés «constipation» fue traducido como «catarro»,
cuando en realidad significa «estreñimiento». Asimismo, la afirmación de la máxima
gravedad del ítem de lloro tiene en esa traducción un significado totalmente contrario
al sentido que tiene el original en inglés.
Se pueden
encontrar otras traducciones al español del BDI de 1978. Por ejemplo, en la traducción
de libro del Burns (1980) y en el compendio de escalas de Conde y Franch (1984), apare-
cen traducciones
que tienen el serio inconveniente de no incluir en el ítem 19 la afirmación que pregunta
al sujeto si está o no bajo dieta para adelgazar y, por tanto, no permiten dilucidar el
significado clínico de la presencia de pérdida de peso (inconveniente que también
presenta la versión original inglesa del libro de Burns, 1980). Recientemente, Comeche,
Díaz y Vallejo (1995) han recogido en un compendio de cuestionarios y escalas otra
traducción española del BDI de 1978. Esta traducción también presenta ligeras
variaciones en la traducción de las afirmaciones respecto a la traducción propuesta por
nosotros. La diferencia más notable, no obstante, reside en la inclusión de una
afirmación más en el ítem 6, de forma que éste cuenta con 5 afirmaciones en lugar de 4
como el resto de los ítems del inventario. En concreto, la afirmación adicional del
ítem 6 reza “Quiero que me castiguen”, es valorada con un 3 y desgraciadamente
los autores del libro no dan explicación alguna de su inclusión, aunque cabe la
posibilidad de que sea simplemente un error tipográfico. En cualquier caso, el inconveniente más grave de todas estas
traducciones es que no sabemos cuáles son sus propiedades psicométricas en la población
española.
American Psychiatric Association.
(1994). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (4º ed.). Washington, DC: APA.
Beck, A.T. y Steer, R.A. (1993). Beck Depression Inventory. Manual. San Antonio, TX:
The Psychological Corporation.
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. y
Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression.
New York: Guilford Press (Trad. esp. en Bilbao: Desclée de Brower, 1983).
Beck, A.T., Steer, R.A. y Garbin, M.C.
(1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of
evaluation. Clinical Psychology Review, 8,
77-100.
Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M.,
Mock, J. y Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.
Burns, D.D. (1990). Sentirse bien. Barcelona: Paidos. (Orig. de
1980).
Carrillo, J.M., Rojo, N. y Staats,
A.W. (1996). Vulnerable personality in depression: Investigating commonality in the search
for unification. European Journal of Psychological
Assessment, 12, 202-211.
Comeche, M.I., Díaz, M.I. y Vallejo,
M.A. (1995). Cuestionarios, inventarios y escalas.
Ansiedad, depresión y habilidades sociales. Madrid: Fundación Univesidad-Empresa.
Conde, V. y Franch, J.I. (1984). Escalas de evaluación comportamental para la
cuantificación de la sintomatología psicopatológica en los trastornos angustiosos y
depresivos. Madrid: Upjohn Farmaquímica.
Conde, V., Esteban, T. y Useros, E.
(1976). Revisión crítica de la adaptación castellana del Cuestionario de Beck. Revista de Psicología General y Aplicada, 31, 469-497.
Consejería de Economía (1994). Anuario estadístico 1993. Vol. 1. Comunidad de Madrid.
Madrid: Consejería de Economía de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Chan, D. W.(1991). The Beck Depression Inventory: What difference
does the Chinese version make? Psychological
Assessment, 3, 616-622.
Dahlstrom, W.G., Brooks, J.D. y
Peterson, C.D. (1990). The Beck Depression Inventory: Item order and the impact of
response set. Journal of Personality Assessment, 55,
224-233.
Edwards, B.C., Lambert, M.J., Moran,
P.W., McCully, T., Smith, K.C. y Ellingson, A.G. (1984). A meta-analytic comparison of the
Beck Depression Inventory and the Hamilton Rating Scale for Depression as measures of
treatment outcome. British Journal of Clinical
Psychology, 23, 93-99.
Gillis, M.M., Haaga, D.A. y Ford, G.T.
(1995). Normative values for the Beck Anxiety Inventory, Fear Questionnaire, Penn State
Worry Questionnaire, and Social Phobia and Anxiety Inventory. Psychological Assessment, 7, 450-455.
Hamilton, M. (1960). A rating scale
for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery,
and Psychiatry, 23, 56-62.
Hayes, S.C. y Haas, J.R. (1988). A
reevaluation of the concept of clinical significance: Goals, methods, and methodology. Behavioral Assessment, 10, 189-196.
Hollon, S.D. y Flick, S.N. (1988). On
the meaning and methods of clinical significance. Behavioral
Assessment, 10, 197-206.
Jacobson, N.S. y Truax, P. (1991).
Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in
psychotherapy research. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 59, 12-19.
Kendall, P.C, Hollon, S.D., Beck,
A.T., Hammen, C.L. e Ingram, R.E. (1987). Issues and recommendations regarding use of the
Beck Depression Inventory. Cognitive Therapy and
Reseach, 11, 289-299.
Kendall, P.C. y Grove, W.M. (1988).
Normative comparisons in therapy outcome. Behavioral
Assessment, 10, 147-158.
López-Ibor, J.J. y López-Ibor, J.M.
(1986). Standardized instruments for the evaluation of affective disturbances in Spain and
Spanish-speaking countries. En N. Sartorius y T.A. Ban (Eds.), Assessment of depression (pp. 19-22). Berlín:
Springer-Verlag.
Piotrowski, C. (1996). Use of the Beck
Depression Inventory in clinical practice. Psychological
Reports, 79, 873-874.
Rudd, M.D. y Rajab, M.H. (1995).
Specificity of the Beck Depression Inventory and the confounding role of comorbid
disorders in a clinical sample. Cognitive Therapy
and Research, 19, 51-68.
Sanz, J. (1997). ¿Cómo medir la efectividad de los tratamientos para
la depresión? Manuscrito bajo revisión editorial.
Sanz, J. y Vázquez, C. (1997a). El Inventario para la Depresión de Beck (BDI) como
instrumento para identificar sujetos deprimidos y no deprimidos en la investigación
psicopatológica: Fiabilidad, validez y datos normativos en muestras universitarias.
Manuscrito bajo revisión editorial.
Sanz, J. y Vázquez, C. (1997b). El Inventario para la Depresión de Beck (BDI) como
instrumento para identificar sujetos deprimidos y no deprimidos en la investigación
psicopatológica:. Criterios de selección en muestras universitarias. Manuscrito bajo
revisión editorial.
Sanz, J. y Vázquez, C. (1997c). Factor
structure of the Beck Depression Inventory in clinical and non-clinical samples. Manuscrito en preparación.
Steer,
R.A., Beck, A.T. y Garrison, B. (1986). Applications of the Beck Depression Inventory. En
N. Sartorius y T.A. Ban (Eds.), Assessment of
depression (pp. 121-142). Berlín: Springer-Verlag.
Vázquez, C. (1986). Escalas
evaluadoras de la depresión: Limitaciones conceptuales y metodológicas. Revista de Psicología General y Aplicada, 41,
101-113.
Vázquez, C.
(1995). Evaluación de los trastornos depresivos y bipolares. En A. Roa (Ed.), Evaluación en psicología clínica y de la salud
(pp. 163-209). Madrid: CEPE.
Vázquez, C. (en prensa, a).
Instrumentos diagnósticos y de valoración de la depresión y la manía. En A. Bulbena,
G. Berrios y J. Guimón (Eds.), Medición en
Psiquiatría. Barcelona: Salvat.
Vázquez, C. y Lozoya, G. (1994).
Evaluación y diagnóstico diferencial de los trastornos depresivos en personas de edad.
En J. Buendía (Ed.), Envejecimiento y psicología
de la salud (pp. 247-278). Madrid: Siglo XXI.
Vázquez, C. y Sanz, J. (1991).
Trastornos depresivos (I): Datos clínicos y modelos teóricos. En A. Belloch y E.
Ibáñez (Eds.), Manual de Psicopatología, vol.
2 (pp. 717-784). Valencia: Promolibro.
Vázquez, C. y Sanz, J. (1995).
Trastornos del estado de ánimo: Aspectos clínicos. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos
(Eds.), Manual de Psicopatología, vol. 2 (pp.
299-340). Madrid:
McGraw-Hill.
Vázquez, C. y Sanz, J. (1997). Fiabilidad y validez de la versión española del
Inventario para la Depresión de Beck de 1978 en pacientes con trastornos psicológicos.
Manuscrito bajo revisión editorial.
Vázquez-Barquero, J.L., Diez, J.F.,
Peña, C., et al. (1987). A
community mental health survey in Cantabria: a general description of morbidity. Psychological Medicine, 17, 227-241.
Vredenburg,
K., Flett, G.L. y Krames, L. (1993). Analogue versus clinical depression: A critical
reappraisal. Psychological Bulletin, 113,
327-344.
Zung, W.W.K. (1965). A self-rating
depression scale. Archives of General Psychiatry,
12, 63-70.