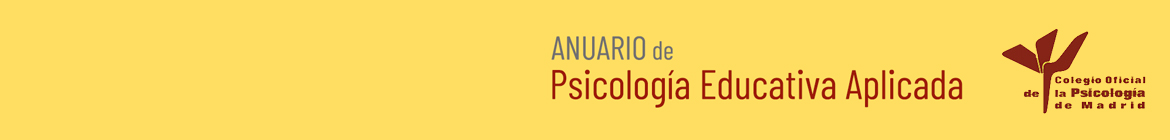
La Transexualidad Infantil: Aportaciones Conceptuales para su AcompaûÝamiento Psicoeducativo
[Child transsexuality: Conceptual contributions for its psychoeducational approach]
Lucia González-Mendiondo1 y Aingeru Mayor2
1Departamento de Ciencias de la Educaciû°n, Universidad de Zaragoza, Huesca, EspaûÝa; 2Departamento de Lenguajes y Sistemas InformûÀticos, Universidad del PaûÙs Vasco, Donostia San SebastiûÀn, EspaûÝa
https://doi.org/10.5093/apea2024a2
Recibido a 15 de Noviembre de 2023, Aceptado a 15 de Febrero de 2024
Resumen
En los últimos años estamos asistiendo a la emergencia de la transexualidad infantil como una realidad que debe ser también atendida desde el ámbito psicoeducativo. Sin embargo, existe poco consenso sobre cómo y desde dónde se debería acompañar a los menores, decisión que, pese a la existencia de un marco legal cada vez más consistente, queda con demasiada frecuencia a merced de la formación, actitudes y creencias de los y las profesionales. Desde el marco teórico que nos ofrece la sexología sustantiva, el objetivo de este artículo es ofrecer argumentos basados en la evidencia científica que sostengan la intervención psicoeducativa en un momento en el que el discurso social, político, legal y mediático en torno a la transexualidad infantil resulta especialmente complejo, polémico y susceptible, lo que complica aún más, si cabe, esta tarea.
Abstract
In recent years we have been witnessing the emergence of child transsexuality as a new reality that must be also addressed in the psychoeducational field. However, there is little consensus on how and from where we should accompany these minors. Despite the existence of an increasingly consistent legal framework, this decision is too often left to the mercy of the training, attitudes, and beliefs of professionals. From the theoretical framework offered by substantive sexology, the aim of this article is to offer solid arguments to support psychoeducational intervention from an affirmative model, at a time when the social, political, legal, and media discourse on child transsexuality is particularly complex, controversial, and susceptible, which complicates our task even more if possible.
Palabras clave
Transexualidad infantil, Diversidad sexual, Identidad sexual, Educaciû°n sexual, Modelo afirmativo, SexologûÙa sustantivaKeywords
Child transsexuality, Sexual diversity, Sexual identity, Sexual education, Affirmative model, Substantive sexologyPara citar este artûÙculo: González-Mendiondo, L. y Mayor, A. (2024). La Transexualidad Infantil: Aportaciones Conceptuales para su AcompaûÝamiento Psicoeducativo. Anuario de PsicologûÙa Educativa Aplicada, 1(1), ArtûÙculo e2. https://doi.org/10.5093/apea2024a2
Correspondencia: (luciam@unizar.es) (L. González-Mendiondo).Hasta hace poco más de una década, la transexualidad era una cuestión que parecía surgir de forma repentina en la vida adulta sin que nadie se preguntara qué ocurría durante la infancia. La transexualidad infantil no solo era invisible, sino que además era impensable; no se hablaba de ello porque ni siquiera había capacidad de pensarlo (Mayor, 2018). La irrupción en la escena social en España de las asociaciones de familias de menores transexuales a partir de 2013, visibilizando sus vivencias y exigiendo que se reconocieran los derechos de sus hijos e hijas, obligó a plantearse e investigar el desarrollo ontogenético de la transexualidad (Gavilán, 2018). Este movimiento de familias se suma a la lucha del movimiento transexual y LGBTIQ+ en general, el movimiento transfeminista y ciertos sectores profesionales por la despatologización de la transexualidad y su exclusión de los manuales diagnósticos psiquiátricos, promoviendo una nueva visión de lo “trans*”, al poner sobre la mesa la idea de que no hay nada patológico ni negativo en la decisión de una persona, ya sea adulta o menor de edad, de transitar hacia una identidad sexual distinta a la asignada al nacer (Ravetllat, 2017). En la actualidad, gracias a la labor de las asociaciones de familias, se ha asumido socialmente la existencia de menores transexuales. Sin embargo, el conocimiento de dicha realidad continúa siendo escaso y sigue vigente el debate entre diferentes posiciones teóricas con sus respectivas implicaciones prácticas, habiéndose vuelto especialmente convulso desde la promulgación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, conocida como “Ley trans”. Tras varios años de tensiones y acalorados debates políticos y mediáticos, esta ley fue finalmente aprobada por el Congreso el 16 de febrero de 2023. El reconocimiento del derecho a la “autodeterminación de género” de los menores es, sin duda, uno de sus aspectos más controvertidos1. Pese a que las investigaciones sobre transexualidad infantil y juvenil desde diferentes perspectivas han crecido exponencialmente en los últimos años, la etiología de la transexualidad continúa siendo una cuestión desconocida. Así, aunque la mayor parte de estas investigaciones coinciden en afirmar que la transexualidad tiene una naturaleza heterogénea y multifactorial y es el resultado de una interacción de factores biológicos y ambientales, al final cada una de ellas apoya bien teorías neurobiológicas bien teorías psicosociales (Fernández et al., 2018). Algunos planteamientos conciben la transexualidad como una anomalía o patología que requiere ser corregida. Otros reducen la transexualidad a la asunción de ciertos roles de género. Y entre tanto desconcierto, en muchas ocasiones quienes han de acompañar a estas chicas y chicos encuentran en lo políticamente correcto el único criterio para justificar sus intervenciones. La transexualidad como fenómeno específico y la construcción de la identidad sexual en general merecen otro marco de interpretación desde el que se pueda superar el estéril debate entre naturaleza y cultura. Esta es la primera intención de este artículo: arrojar algo de luz sobre la cuestión de la transexualidad infantil desde el marco teórico que nos ofrece la sexología sustantiva2. La postura sexológica que aquí se presenta comparte algunos elementos con el actual punto de vista hegemónico en las Ciencias Humanas y Sociales sustentado en la perspectiva de género, concretamente en el llamado posgénero (Butler, 2007). En primero lugar, comparten el reconocimiento de la existencia de menores cuyo sexo no es el que se les asignó al nacer, lo que les genera malestar e interpela a su entorno inmediato a buscar soluciones. Comparten, además, el compromiso con la despatologización de la realidad de estos chicos y chicas y la convicción de que, lejos de ser una patología psiquiátrica o un trastorno identitario, la transexualidad es una expresión más de la diversidad humana. Y comparten, en consecuencia, una motivación profesional e investigadora por seguir profundizando en el conocimiento comprensivo de la transexualidad infantil para así poder identificarla y atenderla de manera adecuada. Sin embargo, aunque ambos modelos teóricos parten del cuestionamiento del dimorfismo sexual como algo estanco e inmutable y la comprensión del sexo como un constructo sujeto a modificaciones culturales y variaciones históricas (Amezúa, 2003; Butler, 2007), precisamente en el valor y significado que otorgan al sexo reside una de sus principales diferencias. Frente al planteamiento del posgénero, que concibe la identidad sexual, redefinida como identidad de género, como un constructo cultural naturalizado posteriormente para fortalecer el binarismo y las normas, dejando fuera a quienes no encajan, el planteamiento sexológico parte de la idea de que el sexo describe una circunstancia biológica culturizada a través de unas normas muy restrictivas para quienes quedan fuera de las mismas (Pérez, 2019). No se trata, por tanto, de un hecho biológico o cultural, sino, sobre todo, de un hecho biográfico (Amezúa, 2003). Combatir esas normas, denunciar la exclusión y defender la diversidad no significa negar la identidad sexual (González-Mendiondo, 2021). En muchas ocasiones el centro educativo es uno de los primeros espacios a los que acuden las familias cuando sus hijos e hijas muestran indicios de que su identidad sexual no se corresponde con la asignada. En algunos casos será precisamente en el centro escolar donde el niño o la niña exprese nítidamente su situación (Horton, 2023). Quienes son profesionales de la psicología educativa necesitan, por lo tanto, de una formación adecuada que les permita enfrentar las tareas de información, acompañamiento e intervención que se les requieren (Gavilán, 2018). Proporcionar tal formación es un objetivo que excede con creces los límites de este artículo, pero, teniendo en cuenta la investigación reciente, esperamos desmontar algunos de los mitos que rodean la transexualidad infantil y justificar la necesidad de un acompañamiento activo desde el modelo afirmativo partiendo de las investigaciones realizadas recientemente. Desde que el género excedió sus límites como instrumento de análisis de las desigualdades entre los sexos, se ha impuesto como categoría autónoma y el uso en plural, “los géneros”, sustituye a “los sexos” en nuestro lenguaje cotidiano, reproduciendo la dualidad de la que pretendía salvarnos (Fraisse, 2016). En este marco, hablar de sexos en vez de “géneros” o de “identidad sexual” en vez de “identidad de género” requiere de una explicación previa que aclare de qué estamos hablando cuando hablamos de “sexo” o de “identidad sexual”. Desde la episteme sexológica, el sexo hace referencia al hecho de ser –o mejor dicho, de ir haciéndose– mujeres y hombres, entendido como un proceso biográfico, el “proceso de sexuación”, por el que todos los sujetos se van sexuando en masculino y en femenino3 y, por lo tanto, como un continuo, el de los sexos, ya que todos los sujetos comparten rasgos de ambos sexos, rasgos que entrelazados van tejiendo la propia biografía. El resultado de este proceso es un individuo singular, mujer u hombre, y una cantidad incalculable de formas sociales de relación entre los sexos (Schelsky, 2008). Así, todas las personas son intersexuales, puesto que no hay dos modos de sexuación excluyentes, sino que se trata de un proceso complejo a múltiples niveles –genético, gonadal, hormonal, cerebral, genital, social, psíquico, etc.–, producido por una serie de “agentes sexuantes” que realizan una “acción sexuante” –más o menos feminizante o masculinizante– y producen “caracteres sexuados”. Aunque en la actualidad el término intersexual se utiliza mayoritariamente para hacer referencia a quienes nacen con genitales indiferenciados –otra muestra de diversidad sexual que, como la transexualidad, necesita ser comprendida, visibilizada y despatologizada–, en su conceptualización original, propuesta por Magnus Hirschfeld a finales del siglo XIX, alude a la imposibilidad de entender los sexos desde planteamientos dimórficos, en tanto que “lo masculino y lo femenino no son dos valores terminantemente opuestos, sino grados sucesivos del desarrollo de una función única, la sexualidad” (Marañón 1931, p. 170). Resulta importante subrayar que la biografía no comienza con el nacimiento sino en el momento de la concepción, por lo que el “proceso de sexuación” se iniciará en la etapa prenatal (Guillamón, 2022; Landarroitajauregui, 2018; Moral-Martos et al., 2022). Las categorías sexuales hombre/mujer son el mecanismo mediante el que el cerebro, o si se prefiere, la mente, simplifica la diversidad de los múltiples rasgos intersexuales. Esta categorización se hace en relación al resto de personas y también en relación a una o uno mismo. Ser hombre, ser mujer, tiene que ver con la autopercepción que cada quien tiene de sí, con cómo se identifica. Landarroitajauregui (2018) denomina a este hecho “autosexación”. No es tanto una cuestión de sentirse sino más bien de saberse. Sobre esta autopercepción, en diálogo con la mirada de los demás y el contexto social, se irá construyendo de manera biográfica la “identidad sexual”. Es decir, la identidad sexual va a ir desarrollándose y evolucionando a lo largo de toda la vida sobre un hecho que, por lo que se va conociendo, parece inmutable: esa autopercepción, ese saberse de uno u otro sexo (Mayor, 2018). La identidad sexual es, por tanto, una construcción biográfica y se trata de la peculiar manera de ser el hombre o la mujer que alguien es (Amezúa, 2003). Los Genitales son “Sexuados” y “Sexuantes”, pero no Son el Sexo Con demasiada frecuencia, como afirma Amezúa (2006), “los genitales no nos dejan ver el sexo”. El adjetivo “sexual” se usa como sinónimo de “genital”, usándose el término “sexo” para referirse a los “genitales”, o a lo que se hace con ellos. Resulta imprescindible dejar de confundir nociones: una cosa son los genitales, otra son las conductas y otra el sexo; una cosa es lo que se tiene, otra es lo que se hace y otra lo que se es. Cuando se categoriza como niño o como niña a un recién nacido, se hace en función de sus genitales externos. Se dice “es un niño” o “es una niña”, cuando lo que se está diciendo es “tiene pene” o “tiene vulva”. Se hace, eso sí, con una gran probabilidad de acierto. Los genitales son caracteres sexuados y, al mismo tiempo, agentes sexuantes que masculinizan o feminizan al individuo, pero los genitales no generan ni determinan la identidad sexual, igual que tampoco lo determina el nivel de hormonas, los cromosomas, la crianza, las costumbres sociales o las imposiciones de género. Todos ellos son elementos que influyen en el resultado, pero ninguno lo define por sí solo (Amezúa, 2003). De esta forma, frente a quienes afirman tajantemente que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva y que esto es así porque el sexo está al servicio de la capacidad reproductora (Errasti y Pérez, 2022), la episteme sexológica afirma que: a) el sexo no está al servicio de la reproducción, sino de la diferenciación, b) la diferencia genera intersexualidad, diversidad y singularidad y a partir de ahí puede generar encuentros, sinergias, vínculos y también, claro está, descendencia, c) en ocasiones hay hombres que tienen genitales femeninos y mujeres que tienen genitales masculinos y no por ello serán menos hombres o menos mujeres (Landarroitajauregui, 2018). ¿Transexual o Transgénero? Uno de los principales problemas con los que nos encontramos al abordar la “cuestión trans*” es la amalgama terminológica a la que nos enfrentamos, y que lejos de aclarar las cosas complica la comprensión del fenómeno, puesto que a menudo creemos que estamos hablando de lo mismo cuando en realidad nos estamos refiriendo a cosas muy distintas. En el ámbito hispanoparlante, por influencia anglosajona, se está generalizando el uso de los términos “transgénero” y “transexualidad” de forma intercambiable. Sin embargo, bajo ambas etiquetas se esconden dos realidades diferentes y con concepciones distantes, si no opuestas, sobre la existencia y la identidad. En el contexto anglosajón, transgender se utiliza como concepto amplio que engloba a todas las personas que no se identifican con el sexo que les asignaron al nacer, y que en muchos casos cuestionan el género impuesto y su necesaria correlación con un “sexo biológico” determinado –léase morfología genital–. Abarca, por lo tanto, un amplio espectro de realidades: personas transexuales, no binarias, “género fluido”, queer, etc. El término “transexual” se reserva para aquellas personas que optan por la intervención médica para ajustar sus “atributos sexuales” –léase morfología genital– al “género” con el que se identifican –léase identidad sexual– (Gegenfurtner, 2021). Estos términos no han seguido la misma evolución en el contexto español, en el que la categoría “transexual” se ha usado para referirse a las personas cuyo sexo no corresponde con el que se les asignó al nacer, mientras que “transgénero” “denota una voluntad de alejarse del paradigma dominante de entender el género, considerado patologizador, binarista y reificador de las categorías masculino y femenino” (Coll-Planas y Missé, 2015, p. 40). La fórmula “trans*” se utiliza como término paraguas, equivalente al transgender anglosajón (Coll-Planas y Missé, 2015), que permite hacer un frente común contra la marginación, en defensa de sus derechos. Pero resulta fundamental comprender las especificidades de las diferentes realidades a las que se está haciendo referencia, puesto que, aunque todas ellas expresen hechos de diversidad sexual, son realidades diferentes y también lo serán sus necesidades educativas (González-Mendiondo y Moyano, 2023). En este artículo se hace uso del término transexualidad para referirnos a aquella condición por la que la identidad sexual de una persona no se corresponde con el sexo que se le asignó al nacer en atención a sus genitales (Landarroitajauregui, 2018), si bien más correctamente habría que decir que es el sexo que se les asignó al nacer el que no corresponde con su identidad sexual. Se pone el foco en la realidad de quienes en algún momento afirman con rotundidad “soy chico” o “soy chica”, no siendo éste el sexo que se les asignó al nacer y distinguiéndolos de quienes muestran comportamientos de género no normativo, se consideran no binarios/binarias o manifiestan otros hechos de diversidad sexual. Aún desconocemos muchas cosas sobre cómo se configura la identidad sexual, pero aglutinando las aportaciones de unas y otras disciplinas, en vista de lo expuesto hasta el momento, hay otras que ya podemos afirmar. En primer lugar, tenemos pruebas para entender que la construcción de la identidad sexual es un proceso multifactorial que comienza durante la gestación y que pasa por una autopercepción variable para cada persona (Guillamón, 2022; Landarroitajauregui, 2000, 2018; Moral-Martos et al., 2022). También sabemos que los niños y niñas pueden ser conscientes de su identidad sexual a muy temprana edad (Ehrensaft, 2017; Moral-Martos et al., 2022), lo que ocurre pese a que la identidad sexual no corresponda con el proceso de socialización e incluso ante la fortísima presión a la que se les somete por parte del entorno social más cercano (Horton, 2022; Mayor, 2020). Además, los niños y niñas transexuales son conscientes de su identidad sexual con la misma claridad y coherencia que sus compañeros y compañeras cisexuales (Olson et al., 2016; Rafferty, 2018). Tales pruebas nos sugieren, de acuerdo con Landarroitajauregui, (2018), que no es la identificación externa la que produce la identidad íntima, sino que es la identidad en construcción desde dentro del individuo la que requiere de la identificación con determinados modelos externos que no son un molde sino una referencia. Hay bastante acuerdo en las investigaciones que abordan la relación entre los roles de género y la identidad sexual al concluir que la identificación con los roles atribuidos al otro sexo no es un signo inequívoco de transexualidad (Caldarera, et al., 2019), lo que no desvirtúa el hecho de que las niñas y niños transexuales tiendan a adoptar roles de género muy estereotipados a fin de que los demás les reconozcan dentro de la categoría sexual que sienten coherente con su propia identidad. Para lograrlo se sirven de los elementos que tienen a su alcance: colores, juegos, disfraces, superhéroes y princesas, corte de pelo, etc., para dejar claro cuál es la categoría en la que los demás deben incluirles. Obviamente, como corresponde a la infancia, estos indicadores son estereotipados e inmaduros (Landarroitajauregui, 2018). En ambos casos, tanto para quienes expresan que su sexo no es el que les fue asignado al nacer como para quienes sólo expresan disconformidad con los roles impuestos, estas expresiones de género no adaptadas a lo que se espera de ellos serán fuente de discriminación y rechazo en su entorno y, en consecuencia, generan malestar (Gegenfurtner y Gebhardt, 2017; Kattari et al., 2016), aunque, como ya se ha señalado, ambas experiencias sean cualitativamente distintas y sea importante distinguirlas. Pese a estas evidencias, no son pocos quienes desde el ámbito de la Psiquiatría y la Psicología siguen considerando, como señalan Asenjo et al. (2015), que al ser un sujeto en desarrollo todo aquello en lo que está inmerso el niño o la niña es cambiante, inestable o inmaduro y que en la primera infancia aún no se ha interiorizado la propia identidad sexual, que según estas teorías se haría estable en torno a los ocho años de edad y se consolidaría en la pubertad (Zaro, 1999). Consideramos que tras esta hipótesis se esconde una confusión entre identidad y auto-percepción. La identidad sexual evoluciona a lo largo de toda la vida, por lo que nunca es estable. Otra cosa es la autopercepción del propio sexo que, hasta donde se conoce, es inmutable. Cuando desde dichos discursos se plantea su inestabilidad en la infancia, en realidad se está hablando de la autopercepción y no de la identidad, es decir del hecho de saberse niño o niña. Además, se está llamando erróneamente “estabilidad” a la “capacidad de conservación” que, según la teoría piagetana, es la capacidad de reconocer que los objetos poseen características que permanecen invariantes, aunque se den transformaciones en su apariencia –por ejemplo, que la redistribución de la materia no afecta a la masa, número, volumen o longitud– y que se adquiere a partir de los siete años. De acuerdo con la teoría cognitivo-evolutiva de Kohlberg y Ullian (1974), a esta edad el niño o la niña adquiere también la capacidad de comprender que ciertas propiedades de las personas no varían pese a la evidencia perceptiva de lo contrario, de forma similar a la comprensión de la identidad en la conservación de las sustancias físicas (Freixas, 2012), adquiriéndose la comprensión de la constancia e irreversibilidad de la identidad (Kohlberg y Ullian, 1974). De forma que antes de esa edad, un niño –que sabe que es niño– puede pensar que de mayor será mujer. Pero esto no significa que su autopercepción no sea estable, sino que aún no ha adquirido la capacidad de conservación. No es que su sexo pueda cambiar, sino que aún no es consciente de que no puede cambiar (Mayor, 2018). Acompañamiento Psicoeducativo a la Infancia Transexual Actualmente, encontramos dos modelos mayoritarios en el abordaje psicoeducativo de la transexualidad en la infancia que se derivan de los planteamientos teóricos sobre la identidad sexual y su construcción discutidos anteriormente. Un enfoque más antiguo plantea que la identidad sexual se aprende por condicionamiento social y que a edades tempranas aún no está establecida, y en consecuencia los niños y las niñas que afirman que su sexo no es el que se les asignó al nacer lo que en realidad están expresando es su disconformidad con los roles y estereotipos de género que se les fueron asignados o una sobreidentificación con los asignados al otro sexo. Desde este planteamiento se aconseja la “espera vigilante” como modelo de acompañamiento durante la infancia, ya que una intervención activa podría arrastrar a estos menores a lo que Hacking (1996) denominó “efecto bucle”, según el cual clasificar a individuos confundidos en su rol de género, su sexualidad y su conducta hace que tiendan a asumir el estilo de vida que se les ofrezca (López, 2018). Frente a este enfoque, encontramos el “modelo afirmativo”, desde el que se promueve la escucha y afirmación de la identidad sexual expresada por el niño o la niña y la atención de sus necesidades, apoyando un proceso de “tránsito” que supone vivir de acuerdo con la propia identidad sexual y que puede suponer un cambio de nombre, estilo de peinado, vestimenta, etc. y el reconocimiento expreso de su identidad sexual por parte del entorno (Ehrensaft et al., 2019; Rae et al., 2019). ¿Esperar a Qué? La “espera vigilante” se define como la no injerencia en el desarrollo del niño o la niña durante su infancia, para comprobar cuál es su evolución y determinar aquello que en cada momento requiera el proceso, evitando influir en un sentido u otro (López, 2018). Cuando se plantea en la infancia, etapa en la que a diferencia de la pubertad o adolescencia no hay ninguna necesidad de tratamientos médicos, la espera vigilante en la práctica se traduce en el no reconocimiento de la identidad sexual que la niña o el niño expresa, no atendiéndose sus demandas en cuanto a vestimenta, corte de pelo, uso de genero gramatical, cambio de nombre de pila, etc. La justificación de esta “espera vigilante” se basa en la posibilidad de un mal diagnóstico y el miedo a los desistimientos al alcanzar la pubertad (Asenjo et al., 2015; Steensma et al., 2015), haciendo referencia a porcentajes de entre el 80% y el 95% (Esteva de Antonio et al., 2015). Sin embargo, la validez de estos datos ya ha sido descartada (Ashley, 2022; Mayor y Beranuy, 2017), confirmándose en estudios longitudinales más recientes que la detransición se da solamente en un 2.5% de los casos (Olson et al., 2022). Por otra parte, la insistencia en el supuesto alto porcentaje de desistimientos hacen pensar en esta posibilidad de “arrepentimiento” como una especie de fracaso en la biografía del niño o la niña (Missé y Parra, 2022). En cambio, si entendemos la identidad sexual como una realidad permeable a múltiples influencias y en permanente evolución, ¿qué problemas podrían derivarse de ese supuesto desistimiento, más aún durante la infancia y antes de comenzar con ningún tipo de tratamiento médico? Esos supuestos desistimientos lo único que indicarían es que las biografías a veces son complicadas y están en constante evolución. Aunque la literatura sobre la transexualidad infantil continúa siendo escasa, al tratarse de un fenómeno al que apenas se prestaba atención hasta hace menos de una década (Etxebarria-Pérez-de-Nanclares et al., 2023; Fernández et al., 2018) la investigación de las vivencias de familias de menores que realizan el tránsito antes de la pubertad muestra que la espera no es inocua, y que obligarles a vivir con una identidad social que no se corresponde con su identidad sexual produce secuelas en su desarrollo psicosocial (Ehrensaft et al., 2019; Horton, 2022). En ese sentido, hay estudios que ponen de manifiesto las consecuencias positivas que tiene el apoyo por parte de sus familias y de los profesionales que atienden la salud mental de estos chicos y chicas (Ehrensaft et al., 2019; Horton, 2023; Kuvalanka et al., 2014; Travers et al., 2012). Entre otras consecuencias positivas, el acompañamiento y la aceptación de su identidad sexual desde la infancia puede favorecer la construcción de un vínculo seguro y el desarrollo de una mayor resiliencia (Rafferty, 2018) y disminuye el riesgo de psicopatologías internalizadas, reduciéndose el grado de depresión y ansiedad (Olson et al., 2016). Por otra parte, los pocos estudios que abordan la situación de los menores transexuales en la escuela señalan las consecuencias positivas del acompañamiento en el proceso de tránsito, indicando ventajas en el desarrollo psicosocial y académico de estos niños y niñas (Horton, 2023), de tal forma que el acompañamiento del tránsito desde la infancia, lejos de tener efectos negativos parece ser una forma eficaz de prevenir el malestar (Ehrensaft et al., 2019; Olson et al., 2016; Rafferty, 2018; Horton, 2023). Pese a estas evidencias, el modelo afirmativo y el acompañamiento activo que propone sigue causando incertidumbre y temor en los profesionales en los casos en los que no resulta claro discernir si se trata de un caso de transexualidad infantil o, por el contrario, de una expresión de disconformidad con los roles de género impuestos. En estos casos, de cara al acompañamiento, se da una paradoja curiosa, puesto que en primera instancia quizás no resulte tan importante saber con certeza si es un chico o una chica, pues lo que va a resultar crucial es identificar qué necesidades manifiesta –en relación, por ejemplo, al corte de pelo, uso de ropas, juguetes, cambio de nombre, pronombres y género gramatical, etc.– y cómo atender y acompañar estas necesidades. Un ambiente de aceptación en el que sus necesidades sean acompañadas generará confianza para seguir expresando sus necesidades, lo que facilitará una expresión cada vez más clara de su identidad sexual, puesto que una de esas necesidades, quizás la más importante, es que su sexo sea reconocido: que quienes le rodean vean y reconozcan a la chica o el chico que expresa ser y que es. Por lo tanto, para vencer ese legítimo miedo profesional a “errar en el diagnóstico” la mejor estrategia quizás sea no empeñarse en “establecer ningún diagnóstico”, puesto que, atendiendo a las necesidades que el niño o la niña manifiesten y acompañando su propio proceso de sexuación, su sexo se revelará en un momento u otro. La única manera de saber si alguien es chico o chica es a través de la escucha de lo que expresa esa persona. No existe ninguna “prueba objetiva” para certificar el sexo de una persona, más allá de la escucha y el reconocimiento de la expresión de la propia identidad sexual en primera persona del singular, a través de la fórmula “yo soy”, expresión que en algunos casos resulta muy clara y en otros no tanto, y quizás requiera de un proceso de exploración que podrá realizarse mejor si se da un acompañamiento que escuche y acoja lo que se va expresando, sin negar, ni prohibir ni cerrar posibilidades (Mayor, 2020). A menudo desde los movimientos de despatologización de la transexualidad se expresa mal-estar cuando se habla de la necesidad de un diagnóstico. Tal malestar y desconfianza se debe, como señala con gran acierto Landarroitajauregui (2018), a una confusión entre diagnóstico –conocimiento e identificación– y nosología –definición y clasificación de las enfermedades–. Afirmar que es importante identificar la transexualidad a edades tempranas no significa realizar un diagnóstico que responda a una categorización patológica. Una cosa es discernir para poder acompañar y otra muy diferente patologizar. Y para poder acompañar las diferentes realidades que se dan en torno a la identidad sexual va a ser necesario discernir y diferenciar qué realidad se está acompañando, lo cual comienza por discernir y diferenciar qué necesidades se están expresando para así poder acompañarlas. Otro temor común en profesionales es el que se expresa ante el auge de lo “trans*” como una cuestión cultural que podría traducirse en un aumento significativo de adolescentes que se identifican como “trans*” sin haber vivido una infancia transexual y que inician sus tránsitos en la adolescencia. En nuestro contexto social postmoderno, lo “trans*” se ha convertido en otra vía para explorar el mundo, cuestionar las normas impuestas, experimentar con el propio cuerpo, expresar malestares, buscar alianzas y generar identidades, etc., una nueva estrategia para la rebelión y confrontación con lo establecido implícita en la adolescencia (Missé y Parra, 2022). Esto supone que, junto a chicos y chicas transexuales que empiezan a expresar en la adolescencia que su sexo no es el que se les asignó al nacer –o quizás lo expresaron antes pero solo ahora se les empieza a prestar atención–, a estas edades nos encontramos con otras realidades que requieren ser estudiadas, comprendidas y acompañadas desde el más profundo respeto hacia sus vivencias y su propio proceso de sexuación, pero que no responden a lo que en este artículo estamos nombrando como transexualidad. Al ser realidades diferentes puede que tengan diferentes necesidades y merezcan, como se viene manteniendo hasta el momento, una atención y un acompañamiento diferentes. ¿Acompañar hacia Dónde? El único criterio con el contamos para discernir si alguien es niño o niña es su convicción de que lo es. Ya se ha señalado que otros factores como el juego, los patrones de gestuación, la elección del sexo de los iguales, la identificación con determinados modelos, ropas, etc., no nos dicen por sí solos nada sobre una supuesta transexualidad (Caldarera, et al., 2019), aunque su presencia reiterada puede ser un indicador de ello. Para conocer con certeza si alguien es chico o chica sólo contamos con la firme y persistente afirmación de serlo, coincida o no con la asignación de sexo neonatal. Aunque en algunos casos esta afirmación pueda hacerse de forma clara incluso antes de los cuatro años (Ehrensaft, 2017; Moral-Martos et al., 2022), en muchos otros solo emerge si es acompañada por un entorno amable y de confianza (Landarroitajauregui, 2018); incluso si el entorno es favorecedor, dependiendo de otros muchos factores tanto internos como externos de la persona, puede expresarse en muy diversas edades (Mayor, 2020). El reconocimiento y acompañamiento en la etapa prepuberal pasa por algunas cuestiones ya señaladas, como no invalidar ni la identidad sexual, ni la expresión sexuada –también llamada expresión de género– y atender a sus necesidades concretas. Pasa también por darle una visión amplia y adecuada sobre su cuerpo, poner en valor su peculiar manera de ser, ponerle palabras al hecho de “ser un niño con vulva o una niña con pene”, desde el valor de la diversidad y el conocimiento de la intersexualidad humana. En lo que atañe a la vivencia de su propio cuerpo durante la infancia, el malestar con el que muchos niños y niñas transexuales viven sus genitales parece estar relacionado con lo normativos y restrictivos que sean los mensajes que vayan recibiendo (Lorusso y Albanesi, 2020; Horton, 2022). No es de extrañar que escuchar de manera reiterada y sistemática “tú no eres una niña porque tienes pene” lleve de manera implacable a un rechazo de los propios genitales; la ecuación mental a las que se les condena resulta desoladora: “Si no puedo ser quien soy por tener lo que tengo, entonces no quiero tener lo que tengo para poder ser quien soy” (Mayor, 2018, p. 20). Cuando los mensajes que reciben sobre el propio cuerpo son positivos disminuye el rechazo hacia el mismo (Mayor, 2018, 2020), lo que no se traduce necesariamente en que vayan a renunciar a ajustar su cuerpo en mayor o menor medida a los caracteres sexuales secundarios típicos de su sexo llegada la pubertad, pero sí puede ayudarles a comprender su peculiaridad y tomar decisiones más críticas y más libres sobre cómo vivir su propio cuerpo. Si algo deben las personas transexuales al posgénero es precisamente la posibilidad de pensar y aceptar su propia identidad sexual sin que los tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas de modificación genital sean imprescindibles. Desde que en el contexto jurídico español dichas operaciones dejaran de considerarse obligatorias para el cambio de la mención de sexo en los documentos oficiales, de acuerdo a la Ley 3/2007, cada vez encontramos más personas adultas transexuales que contemplan no llevar a cabo cirugías genitales y cada vez resulta más evidente que el rechazo al propio cuerpo, contemplado como criterio diagnóstico de la disforia de género, no siempre va asociado a la transexualidad (Missé, 2018). Aunque la supresión puberal y el posterior tratamiento hormonal puedan ser muy cuestionables desde una crítica global a la sociedad poscapitalista en su conjunto (Missé y Parra, 2022) y sea a partir de esta crítica cuando por fin se haya comprendido que este no es el único itinerario posible para las personas transexuales, este sigue siendo el camino que, con asesoramiento endocrinológico profesional, eligen muchos menores transexuales al llegar a la pubertad. Desde el ámbito endocrinológico se esgrimen diferentes argumentos a favor y en contra del bloqueo puberal y sus posibles efectos secundarios (Moral-Martos et al., 2022), no contándose aún con suficientes pruebas que permitan a la comunidad médica posicionarse de forma unánime en un sentido u otro. En lo que sí parece haber cada vez mayor consenso es en que dichos tratamientos eliminan los problemas psicológicos derivados de la estigmatización y de la presencia de caracteres sexuales secundarios no deseados (Guerrero et al., 2015), pudiendo así vivir más acorde con su sentir. Los chicos y chicas en situación de transexualidad no buscan subvertir las categorías sexuales: lo que quieren es que se les deje de adscribir a la categoría con la que no se identifican, por lo que adaptar sus caracteres sexuales secundarios a su sexo, al iniciar la pubertad, es una decisión muy legítima que no responde a la “tiranía del género” (Castellanos, 2016) sino al deseo de que los demás les identifiquen y les reconozcan como los chicos o chicas que son. No parece justo cargar a estos chicos y chicas con la responsabilidad de acabar con las imposiciones de género. Acompañar el tránsito en la infancia y reconocer a estos chicos y chicas su propia identidad sexual no significa, necesariamente, prescribir un posterior itinerario de inhibidores puberales, hormonación cruzada y cirugías. Cada persona es única y requiere, por lo tanto, de un acompañamiento individualizado. Lo que necesita una persona para aliviar su malestar puede no tener nada que ver con lo que necesita otra y el proceso de tránsito a partir de la pubertad puede o no implicar modificaciones corporales (Coleman et al., 2012). A lo largo de este artículo se ha intentado profundizar en la cuestión de la transexualidad infantil y analizar algunas de las dificultades, miedos y carencias con las que se encuentran los profesionales del ámbito psicoeducativo ante las aportaciones de la sexología sustantiva y las evidencias recientes que arroja la investigación empírica y cualitativa. La sexología sustantiva nos ofrece un marco teórico desde el que acercarnos a este hecho de diversidad sexual y a otros sin caer en la trampa de separar lo biológico y lo cultural, comprendiendo que la construcción de la propia identidad sexual es, ante todo, un proceso biográfico. Desde este marco, entendemos que la diversidad sexual no es la excepción sino la norma. En tanto que sujetos sexuados, todas las personas somos diferentes, diversas y singulares y la tran-sexualidad infantil solo puede entenderse como un hecho más de diversidad que, como tal, requiere ser acompañada por el entorno familiar y también desde la escuela. Los niños y niñas transexuales no lo son porque “decidan cambiar de sexo” –el sexo no se puede cambiar– sino porque exigen que se cambie la categoría sexual que erróneamente les fue asignada al nacer debido a sus genitales (Landarroitajauregui, 2018). Resulta crucial comprender que no cambia nada en esas personas y que en realidad no son ellas las que realizan el tránsito, sino que el tránsito lo realiza el resto, siendo principalmente un tránsito en la mirada; es ese proceso por el que se va a ir dejando de ver al niño que se suponía que era para poder ir viendo a la niña que en realidad es, o viceversa (Mayor, 2020). Este acompañamiento requiere, entre otras cosas, de una detección temprana y del establecimiento de criterios que nos permitan distinguir la transexualidad infantil de otras realidades cercanas (González-Mendiondo y Moyano, 2023). Aglutinar realidades diversas puede resultar una estrategia política útil a la hora de hacer presión y reivindicar una serie de derechos, pero en lo que se refiere a la intervención profesional lo que parece claro es que dificulta la comprensión y el acompañamiento de los diferentes hechos de diversidad sexual. Sin una comprensión rigurosa de la transexualidad como un hecho más de la diversidad sexual humana, profesorado, profesionales de la psicología y otros agentes educativos no pueden cumplir con su papel en el acompañamiento a estos niños y niñas, ni tampoco contribuir al desarrollo de una sociedad más igualitaria e inclusiva por mucho que se modifiquen las leyes o se activen protocolos escolares. In the Anglo-Saxon context, transgender is used as a broad concept that encompasses all people who do not identify with the sex they were assigned at birth, and who, in many cases, question the imposed gender and its necessary correlation with a given biological sex. Transgender covers, therefore, a broad spectrum of realities: transexual people, non-binaries, gender fluid, queer, etc. The term trans-sexual is reserved for people who opt for medical intervention to adjust their sexual attributes to the gender with which they identify themselves. These terms have not followed the same Spanish context, where the category trans-sexuality has been used to refer to people whose sex does not correspond with the sex assigned at birth, whiletransgender denotes a willingness to move away from the dominant paradigm of understanding gender. The formula trans* is used as an umbrella term, equivalent to the Anglo-Saxon transgender, which allows for a common front against marginalization and in defense of their rights. In this article we use the term transsexuality to refer to the condition in which a person’s sexual identity does not correspond to the sex assigned to him/her at birth based on his/her genitalia. The focus is placed the reality of those who, at some point in their childhood, affirm emphatically “I’m a boy” or “I’m a girl”, but this is not the sex assigned to them at birth, and distinguishing them from those who exhibit gender non-normative behaviors, non-binary, or manifest other facts of sexual diversity. This article presents a theoretical argumentation on the issue of child transsexuality and its psycho-educational approach within the framework of substantive sexology, from which sex is understood as a condition and not only as genital attributes or what is done with these. The “process of sexuation” is described as a biographical process that occurs at multiple levels – genetic, gonadal, hormonal, cerebral, genital, social, psychic, etc. – produced by a series of “sexuating agents” that perform a feminizing or masculinizing action and produce “sexed characters”, but which do not always act in the same direction or in a single direction, which causes masculine and feminine traits to concur in the same individual. From this epistemological framework, it is stated that: a) sex is not at the service of reproduction, but of differentiation; b) difference generates intersexuality, diversity, and singularity and, from there, it can generate encounters, synergies, bonds, and also, of course, progeny; c) sometimes, there are men who have female genitalia and women who have male genitalia and not for that reason they will be less men or less women. Although much is still unknown about how sexual identity is constructed, research yields some evidence that should be taken into account. First, the construction of sexual identity is a multifactorial process that goes through a self-perception that varies for each person and that begins during gestation. We also know that children may be aware of their sexual identity at a very early age, and this happens despite the fact that their sexual identity does not correspond with their socialization process. Furthermore, transsexual children are aware of their sexual identity with the same clarity and consistency as their cisgender peers. Such evidence suggests that it is not the external identification that produces the intimate identity, but rather it is the identity under construction from within the individual who requires the identification with certain external models. Research focusing on the relationship between gender roles and sexual identity is fairly un-animous in concluding that identification with roles attributed to the other sex is not an unequivocal sign of transsexuality which does not detract from the evidence that transsexual girls and boys tend to adopt highly stereotyped gender roles in order to be recognized by others within the sexual category they feel is consistent with their own identity. In both cases, these gender expressions not adapted to what is expected of them will be a source of discrimination and rejection in their environment and, consequently, generate discomfort, but both experiences are qualitatively different and it is important to distinguish them. Despite this evidence, there are still many who consider that, as a developing subject, everything in which the child is immersed is changeable, unstable, or immature, and in early childhood a child’s own identity has not yet been internalized, which, according to these theories, would become stable at around eight years of age and would be consolidated at puberty. In accordance with the cognitive-evolutionary theory of Kohlberg and Ullian (1974), we consider that behind this hypothesis lies a confusion between identity and self-perception, reducing the latter to the capacity for self-preservation that does develop after the age of seven or eight. Thus, before that age, a child age, a boy can think that he will grow up to be a woman. But this does not mean that his self-perception is not stable, but rather that he is not yet stable, but rather that he has not yet acquired the capacity for conservation. It is not that his sex can change, but that he is not yet aware that he cannot change. Finally, we present the two main models in the psychoeducational approach to transsexuality in childhood, derived from the theoretical approaches to sexual identity and its construction discussed above. The first posits that sexual identity is learned through social conditioning and that at early ages it is not yet; consequently, children who assert that their sex is not the one they were assigned at birth are actually expressing their disagreement with the gender roles and stereotypes assigned to them, or an over-identification with those assigned to the other sex. From this approach, it is advisable a watchful waiting as a model of accompaniment during accompaniment during childhood. In contrast to this approach, we find the affirmative model which promotes listening to and affirming the sexual identity expressed by the child, and pay attention to his or her needs, supporting a transition process that involves living in accordance with one’s own sexual identity. Relying on recent evidence on the psychosocial benefits of this support for the child and his or her environment advocate for this intervention model, highlighting two issues: first, that fears of dismissal underlying watchful waiting are not grounded in evidence and, second, that accompaniment during childhood does not require a prior diagnosis, but rather when the child is left to be him/herself the sexual identity, whether trans or not, is eventually revealed. In conclusion, it is underlined the importance of early detection of transsexuality to distinguish it from other facts of sexual diversity, and the need for rigorous training for teachers, psychologists, and other educational professionals, so that they can fulfill their role in the accompaniment of these children and contribute to the development of a more egalitarian and inclusive society. Conflicto de Intereses Los autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses. Notas 1 La nueva Ley establece tres tramos en el cambio registral del sexo: a los 16 años, de forma autónoma y sin aprobación de sus tutores legales, desde los 14 acompañados de sus tutores legales y a partir de los 12 con aprobación judicial, incidiendo en que en ningún caso se reconoce ese derecho a la autodeterminación por debajo de los 12 años, aunque cualquier menor, independientemente de su edad, puede realizar un cambio de nombre en el DNI para adecuarlo a su sexo sentido, posibilidad que ya existía gracias a la instrucción de 2018 de la Dirección General de Registros. 2 Por sexología sustantiva se entiende la corriente sexológica española que recupera determinada tradición sexológica europea del “sexo que se es”, diferenciándose así de otras sexologías. Su máximo representante es E. Amezúa (1979), con su Modelo del hecho sexual humano como referente fundamental en la práctica sexológica española. 3 El término “femenino” hace referencia a aquellos rasgos que se observan más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. “Masculino” alude a aquellos rasgos que se observan más frecuentemente en ellos que en ellas. Que se den más frecuentemente no significa que se den siempre; de hecho, significa justamente lo contrario: que no se dan siempre. No se trata de nociones absolutas, sino relativas: lo femenino siempre hace referencia a lo masculino, porque lo femenino existe sólo en relación a lo masculino (y viceversa). Para citar este artículo: González-Mendiondo, L. y Mayor, A. (2024). La transexualidad infantil: aportaciones conceptuales para su acompañamiento psicoeducativo. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 1, Artículo e2. https://doi.org/10.5093/apea2024a2 Referencias |
Para citar este artûÙculo: González-Mendiondo, L. y Mayor, A. (2024). La Transexualidad Infantil: Aportaciones Conceptuales para su AcompaûÝamiento Psicoeducativo. Anuario de PsicologûÙa Educativa Aplicada, 1(1), ArtûÙculo e2. https://doi.org/10.5093/apea2024a2
Correspondencia: (luciam@unizar.es) (L. González-Mendiondo).Copyright © 2025. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid








 e-PUB
e-PUB CrossRef
CrossRef JATS
JATS