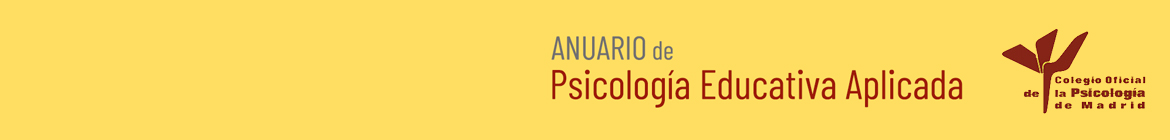
Los TEA y la Sociedad Pos-COVID-19: Desafíos y Oportunidades
[ASD and post COVID-19 society: challenges and opportunities]
Francisco Balbuena Rivera
Universidad de Huelva, España
https://doi.org/10.5093/apea2024a3
Recibido a 6 de Noviembre de 2023, Aceptado a 15 de Febrero de 2024
Resumen
En plena pandemia supimos que niños diagnosticados de trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias fueron víctimas en nuestro país de insultos y/o agresiones por no usar mascarilla en espacios públicos. Salvo esta información, aparecida en la prensa, no existe a fecha de hoy en España ninguna revisión sistemática publicada que haya analizado las repercusiones socioeducativas y emocionales derivadas de tales agresiones, como del confinamiento en estos chicos y sus familias. Tomando así la evidencia científica de otros países, a falta de datos rigurosos sobre el nuestro, reflexionamos aquí acerca de lo sucedido en esos difíciles momentos, como de las lecciones aprendidas, los desafíos y los retos que se abren a partir de tal dura experiencia vital. Al hacer esto, además de aportar conocimiento, creemos que visibilizaremos y normalizaremos este trastorno del neurodesarrollo del que muchos han oído hablar sin llegar a ponerle cara ni interesarse más.
Abstract
In the midst of the pandemic, we learned that children diagnosed with autism spectrum disease (ASD) and their families were victims of insults and/or attacks in our country for not wearing a mask in public spaces. Except for this information, which appeared in the press, there is no updated systematic review that has been published in Spain analyzing the socio-educational and emotional impact derived from such attacks and confinement on these children and their families. So, taking scientific evidence from other countries, in view of the absence of rigorous data in our country, we reflect here on what happened in those difficult times, as well as lessons learned and challenges arising from such a harsh life experience. By doing this, in addition to providing knowledge, we believe that we will make this neurodevelopmental disorder visible, a disorder many have heard of without actually putting a face on it or taking more interest in it.
Palabras clave
TEA, Sociedad, COVID-19, Desafíos, Oportunidades
Keywords
ASD, Society, COVID-19, Challenges, Opportunities
Para citar este artículo: Rivera, F. B. (2024). Los TEA y la Sociedad Pos-COVID-19: Desafíos y Oportunidades. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 1, Artículo e3. https://doi.org/10.5093/apea2024a3
Correspondencia:balbuena@uhu.es (F. Balbuena Rivera).
En 2020, en España, aún bajo el estado de alarma, asistíamos estupefactos a cómo niños que padecían trastorno del espectro autista (TEA) eran agredidos y/o insultados en espacios públicos por no usar mascarillas o “saltarse” el confinamiento. Indefensos, sus padres y/o cuidadores, denunciaban en diferentes medios de comunicación estas conductas incívicas y tan reprobables. Paralelamente, un año antes veía la luz una revisión sistemática en la que se vinculaba bullying y TEA (Falla y Ortega-Ruiz, 2019). No es nuestro objetivo aquí establecer una relación causal entre ambas situaciones, a saber, agresiones/insultos y acoso escolar a niños con TEA, sino solo poner de manifiesto cómo estaba presente en el contexto escolar pre-pandémico la agresividad hacia este colectivo vulnerable. Un doloroso ejemplo de presunto acoso escolar a un niño con TEA es el que se detallaba bajo la rúbrica de educación inclusiva en el periódico La Vanguardia (Fita, 2018). Y decimos presunto porque cuando se publicó esta noticia hace ahora 6 años, los padres de Nicolás, el niño objeto de tal acoso, ante el fallo negativo del Tribunal Superior del Principado de Asturias en su denuncia de acoso al colegio Lastra, habían presentado recurso al Tribunal Supremo. Mientras escribimos este artículo, desconocemos si ya hay una resolución firme de este alto Tribunal que se pronuncie a favor de los denunciantes o de los denunciados. Sea como fuere, retornando a la única revisión sistemática publicada en nuestro país hasta hoy sobre la relación entre bullying y TEA, sus dos autoras también señalan que urge una mayor investigación, al no haber hallado ningún trabajo que contara con una muestra de estudiantes superior a 450 participantes. De igual modo, Falla y Ortega-Ruiz (2019, p. 87) señalan la gran heterogeneidad de metodologías usadas en los diferentes estudios que revisaron. Analizar puntos fuertes y débiles asociados a tal uso de diferentes metodologías, así como al diseño de procedimientos experimentales según los fines concretos buscados, se vuelve así una tarea investigadora pendiente. De igual forma que se concluye en la revisión citada que es preciso recoger mayor evidencia empírica, al ser muy deficitaria la investigación científica en España acerca del maltrato escolar que afecta al alumnado con TEA, es igualmente aplicable a los distintos episodios agresivos fuera del entorno escolar del que fueron también víctimas personas con TEA antes, durante y después de la pandemia, como evidencian noticias aparecidas en la prensa (Ferrero, 2021; González, 2021). Todas las agresiones, aunque de distinta naturaleza, comparten como rasgo común la ignorancia acerca del TEA, como demuestra el hecho de que durante el confinamiento algunos padres salieran de casa a dar un corto paseo con sus hijos afectados con TEA y fueran multados. Los padres, sin negar que hubiesen incumplido el confinamiento decretado, se defendían diciendo que era porque para sus hijos pasear era una necesidad vital al igual que comer o beber (Luaña, 2020). Proponían, así, que se les dotara de un certificado de discapacidad que les eximiera de cumplir estrictamente un confinamiento tan rígido, dada la situación excepcional de sus hijos, diagnosticados con TEA. Volviendo otra vez a las referidas agresiones, hemos de señalar que eran además grabadas y difundidas por redes sociales, denigrando aún más si cabe a las personas con TEA, como así denunciaban en la prensa la Confederación Autismo España (CAE), las asociaciones gallega y catalana de autismo y la asociación Aprenem Autisme, entre otras. Esta última y la Fundación del Centro de Recursos Autisme Barcelona (CRAB), valga decir, son las dos entidades que conforman Aprenem Autisme, un movimiento impulsado por familias y personas con autismo, cuyo objetivo prioritario es defender los derechos de las personas afectadas, así como sensibilizar y dar a conocer el TEA. Al mismo tiempo, la CAE y estas asociaciones instaban también a las administraciones e instituciones públicas a elaborar una política de inclusión socioeducativa, que de forma clara y eficaz divulgara qué es el TEA, para que no volvieran a repetirse las agresiones a personas de este colectivo. Téngase en cuenta también que, ya que no somos moralistas ni jueces, sino profesionales de la psicología educativa, nuestro objetivo aquí es reflexionar acerca de los desafíos y oportunidades que se nos presentan ante estos hechos para prevenir, educar y erradicar cualquier conducta que atente contra la libertad y diversidad educativa, en este caso de las personas con TEA. El camino a seguir, sin duda, no es fácil, pero habrá valido la pena si visibilizamos y logramos una sociedad más respetuosa, sensible y receptiva ante cualquier discapacidad (física, sensorial, intelectual, etc.), ya sea visible o no para los demás, que caracterice a cualquier persona en los distintos contextos (familiar, escolar, etc.,) en los que se desarrolle su vida. De igual forma, quisiéramos también destacar la necesidad, a nuestro modo de ver, de concebir el conjunto de intervenciones socioeducativas y de política social a implementar de acuerdo al modelo ecológico de Bronfenbrenner, de modo que familia, escuela, redes sociales y organismos, coordinados y en continua comunicación, trabajen para conseguir los mismos objetivos (Bronfenbrenner, 1979). En caso contrario, puede ocurrir que lo que se haga en uno de estos contextos, por ejemplo el familiar, pueda quizás deshacerse en otro, lo que, dada la invariabilidad ambiental que requieren los niños que padecen TEA, podría malograr lo que se aspira a conseguir desde esos contextos. Para concluir esta introducción, cabe indicar que la literatura consultada se centra fundamentalmente en investigaciones realizadas fuera de nuestras fronteras, dada la falta de evidencia empírica sobre lo sucedido a los niños diagnosticados de TEA en España durante la COVID-19. Queda así pendiente la ingente tarea de llenar este vacío de conocimientos, para lo que nos puede ayudar lo aprendido por otros a través de los trabajos de la literatura científica revisados aquí mientras vivíamos en pandemia. Vivir con TEA durante la Pandemia Después de seis olas y sus variantes pandémicas, además de la masiva vacunación de la población mundial, muy desigual por continentes, estamos en condiciones de analizar retrospectivamente lo acontecido a las personas diagnosticadas de TEA y sus familias durante la COVID-19. Dado que, como ya decíamos en la sección anterior, no hay aún una revisión sistemática, nuestros datos serán provisionales y estarán centrados fundamentalmente en las dificultades por las que pasaron las personas con TEA y sus familias durante la COVID-19. Comenzaremos así haciendo referencia a un conjunto de recomendaciones que fueron elaboradas en Italia al inicio de la pandemia (Narzisi, 2020) a fin de no incrementar el estrés de padres y cuidadores, entre ellas estaban la de explicar la COVID según el grado de autismo de la persona afectada de TEA o estructurar las actividades cotidianas asignando un espacio diferente para cada una de ellas, confiriendo también al ocio y entretenimiento, por ejemplo, videojuegos o juegos en internet, un tiempo diario a compartir por padres e hijos. En el mismo sentido, el contacto semanal online con la escuela o instituto o con el equipo psicoterapéutico que hubiera atendido al niño con TEA era importante mientras durase el confinamiento domiciliario (Nadler et al., 2021; Narzisi, 2020). Algo parecido se hizo en Japón al comenzar la COVID-19, cuando un grupo de investigadores elaboraron un folleto que a través de una serie de dibujos buscaba ayudar online a los padres y niños con TEA (Kawabe et al., 2020). El folleto estaba estructurado en tres partes, cada una de las cuales, consideradas en conjunto se asemejan mucho las recomendaciones de Narzisi (2020) en Italia para ayudar a padres y niños diagnosticados de TEA. Desde un punto de vista más neurosociobiológico, otros investigadores han analizado la posible relación entre cronotipo, sueño y gravedad de los síntomas del autismo en niños con TEA durante el período de confinamiento (Türkoğlu et al., 2020). A partir de ese estudio, en el que se analizaron las respuestas de los padres en el listado de verificación del comportamiento autista (AuBC), así como en los respectivos cuestionarios de hábitos de sueño en niños (CSHQ) y su equivalente de cronotipo de niños (CCQ), concluyeron que a mayor gravedad del cuadro de autismo, al compararse las puntuaciones de dichos cuestionarios antes y durante el confinamiento, mayores puntuaciones cronotípicas durante el confinamiento en la franja de tarde, mostrando los niños más problemas de sueño. A la vista de las dificultades de los niños para conciliar el sueño, los investigadores indican que pueden disminuirse mediante educación parental, intervenciones psicoterapéuticas y medicación (Türkoğlu et al., 2020). Desde una perspectiva diferente, otro grupo de investigadores crearon en EEUU un cuestionario propio online para analizar la percepción de las familias que contaban con miembros diagnosticados de TEA durante la COVID-19 (Manning et al., 2021). En sus conclusiones, que consideran un “primer acercamiento” a la percepción de las familias que participaron y que según los investigadores variarían a medida que se dieran progresos significativos en la erradicación de la pandemia, observaron tres áreas en las que se daba un elevado grado de estrés familiar: aislamiento social, enfermedad y economía, dado que en el confinamiento, a la interrupción de las actividades escolares o terapéuticas presenciales de los hijos con TEA había que añadir el riesgo de contagio de COVID-19 de los demás miembros de la familia. A ello hay que unir la inseguridad laboral o la pérdida de trabajo de los padres como consecuencia de la pandemia, lo que constituía otra carga de estrés en la dinámica intrafamiliar. Un año después, en 2022, veía la luz en nuestro país un trabajo descriptivo que detallaba rigurosamente la situación excepcional que supuso para las personas con TEA y sus familias o cuidadores el confinamiento domiciliario obligatorio decretado por el Gobierno de España a causa de la COVID-19 (Prieto et al., 2022). Los autores de este trabajo señalan también que el Ministerio de Sanidad, mediante la Instrucción de 19 de marzo de 2020, dispuso que las personas que sufriesen discapacidad, entre ellas las que padecían TEA, podrían desplazarse cuando fuese necesario, siempre y cuando se respetasen las medidas restrictivas arbitradas para evitar el contagio. Recordemos que en junio de 2020, ya finalizado el confinamiento, aún seguían vigentes el distanciamiento social, las restricciones de movilidad y el uso de mascarillas en espacios públicos, medidas de las que quedaban exentas las personas con TEA. De esto no se informó suficientemente a la opinión pública, a la vista de las agresiones o insultos que sufrían algunas de estas personas y sus familias o cuidadores cuando se hallaban en espacios públicos. A todo esto se unía también el temor de los padres con hijos diagnosticados de TEA a que se contagiaran si no usaban mascarillas al desplazarse y ser atendidos por motivos diversos (v.gr., médicos, extraescolares, etc.,). A continuación reflexionaremos acerca de las lecciones aprendidas y los retos de un aprendizaje tan duro para quienes padecen TEA o se dedican al cuidado de estas personas y sus familias. Lecciones Aprendidas Pos-Pandemia La primera lección que aprendimos en la nueva normalidad es que, aunque realizar ciertas actividades académicas o terapéuticas (como, por ejemplo, consultas médicas o de logopedia) telemáticamente suplió la supresión presencial, no evitó que aparecieran problemas conductuales y emocionales en las personas diagnosticadas de TEA y en sus familias que alteraban en distinto grado la vida familiar. Tanto los hijos con TEA como sus padres (o cuidadores) no estaban preparados para tal ajuste, generándose así disfunciones a las que era necesario atender y dar una adecuada respuesta por el bien superior de los individuos con TEA y sus familias. La segunda lección, estrechamente vinculada a la primera, atañe a la necesidad de aumentar en todos los contextos de la vida de la persona afectada de TEA el uso de sistemas alternativos que mejoren la comunicación (Balbuena Rivera, 2011). Aunque la pandemia aumentó el aislamiento social de las personas con TEA (den Houting, 2020; Eshraghi et al., 2020), especialmente durante el régimen del confinamiento, ocasionando así problemas de distinta índole (conductuales, emocionales, de sueño, etc.), si en el futuro se produjese una situación parecida, deberíamos usar todas las herramientas a nuestro alcance para comunicarnos con quien padece TEA y ayudarle en aquello que precise. En este sentido, aunque es de sobra conocido, cabe recordar que el TEA está caracterizado por dificultades persistentes en la comunicación e interacción social, así como por comportamientos repetitivos y estereotipados, al igual que por una reactividad sensorial atípica (Masi et al., 2017). Como profesionales de la psicología, si trabajamos con este colectivo vulnerable, sus familias y asociaciones, de nosotros depende cambiar tal dinámica relacional en el vínculo que forjemos con quienes padecen TEA. La tercera y última lección tiene que ver con que aquello que se haga en favor de las personas con TEA debe siempre contar con el apoyo institucional y social, de modo que todas las campañas de sensibilización y visibilización en redes sociales y medios de comunicación (radio, prensa escrita o digital, internet) redunden en beneficio de aquellos que tienen un desarrollo evolutivo diferente. “Convivir” con las diferencias y aceptarlas permitirá sin duda una sociedad más tolerante, inclusiva y abierta a los retos que hayan de venir en el futuro. Después de la experiencia de la COVID-19 la principal conclusión que cabe extraer es que es necesario una mayor visibilización y concienciación en la población española sobre lo que implica y significa esta discapacidad. A este respecto, aunque las agresiones o insultos que recibieran los niños con TEA y sus familias o cuidadores antes, durante y después de la pandemia fueran puntuales y aisladas, nada disculpa a sus autores y, por ende, a la sociedad en su conjunto, de su obligación de garantizar que esas situaciones no se repitan. Si adaptarse al confinamiento y a las medidas anticovid fue difícil para las personas con TEA y sus familias (o cuidadores), como se ha puesto en evidencia aquí, es fácil inferir que agredirles o insultarles añade un elemento innecesario más al estrés que producen sus rutinas diarias y su vida intrafamiliar y extrafamiliar. Ayudémosles a que su vida sea más fácil. Ayudar a los demás hará de nosotros una sociedad mejor y más solidaria socialmente con aquellos que nos necesitan. This retrospective paper aims to analyze the impact of COVID-19 on children diagnosed with autism spectrum disorder (ASD) and their families and caregivers. Since there is no systematic review on how this affected Spanish people, but only descriptive studies, many data have been taken from the research done in other countries. Thus, the paper offers provisional results, that will need be validated in the next decades. Consequently, we reflect upon the new challenges, opportunities, and lessons learnt as a result of living under COVID-19. As it is well known, the Coronavirus disease (COVID-19) pandemic created a high degree of disruption to life and stress to all of us, but specially to those groups of persons diagnosed with chronic mental illness, disability, etc. Linked to this, the COVID-19 outbreak caused the closing of schools in Spain and home confinement of children and their families for unlimited time. This, in turn, required the Spanish Ministry of Education to transfer the teaching of the course contents of primary and secondary schools to an on-line system. In addition, all therapeutic programs for children with ASD were disrupted, even though they were attempted on-line. As it is easy to infer, under these circumstances, caring for an individual with ASD became stressful. In relation to this, there is robust research that clearly evidences that caring for a child with ASD is associated with greater parenting stress than any other disability. In addition, in our country we learned that children and young people diagnosed with ASD were victims of insults and/or attacks for not wearing a mask in public spaces. From these intolerable actions against children with ASD we got a bit of information through news that were published in press. It should be also remembered that, under such an abnormal home-confinement condition, as many serious works of the literature corroborate, children with ASD experienced significant worsening of their difficulties due to the disruption of their behavioral and educational therapies, daily routine, and interpersonal and social interactions. On the other side, the worries of parents with children with ASD were aggravated, creating a sense of loss of control by parents that in turn may also affect the treatment processes of their children. Thus, this paper highlights some of the difficulties faced by people with ASD and their families during the COVID-19 pandemic. In respect to this, we are aware that the handling of children with special needs such as ASD could be challenging and stressful for families and caregivers. Under these considerations, the works here perused for us corroborate a high level of stress and problems of behavior, sleep, etc., in children with ASD and their families during the pandemic. This could explain the anomalous functioning of children with ASD and their families in the daily activities in these complicated circumstances. With all, these difficult times led parents and children with ASD to learn a set of lessons for the future. The first, is that the implementation of telehealth interventions was not enough for alleviating and/or avoiding the behavioral-emotional problems in varying degrees and severity experienced by children with ASD and their parents. Possibly, an account of this bad functioning at home is that children with ASD and their parents were not prepared for such an adjustment to this new situation. The second lesson, which for us is closely linked to the first lesson, concerns the urgent need to increase the use of alternative and augmentative communication systems in all contexts where the individuals with ASD spend their lives. In relation to this, although it is well known, we should also remember that ASD is characterized by persistent difficulties in communication and social interaction, as well as repetitive and stereotyped behaviors and atypical sensory reactivity. As a result, as experts in Educational Psychology interested in ASD, we have the great opportunity of helping to improve everyday lives of children and adolescents with ASD and their families. The third lesson, in my view, has to do with the fact that what is done in favor of people with ASD must always have institutional and social support, so that all the campaigns of awareness and visibility that are carried out on social networks and mass media (radio, written or digital press, internet, etc.,) will benefit those who have a different development. Co-living with differences and accepting them will undoubtedly make of us a more tolerant, inclusive society, open to the challenges and opportunities that may come in the future. All in all, the main conclusion that we can draw is that it is necessary to give more visibility to ASD in Spain, implementing educational programs in schools and in local and state institutions. By doing this, we will be in a best place for showing the society what ASD is and means. In this regard, even if the attacks and/or insults received by children with ASD and their families during the pandemic in Spain were specific and isolated, there is no excuse for their perpetrators and, by extension society as a whole, not to guarantee that similar situations will not occur in the next future. If adapting to home confinement and anti-covid measures was difficult for people with ASD and their families, as has been clearly shown here, it is easy to infer that attacking and/or insulting them adds an unnecessary element of stress to their daily routines and extra-family life. Let us help them make their lives easier, because helping others will make us a better society and more socially supportive of those who need us. In sum, the way to follow for getting these ambitious objectives is difficult but not impossible. For that reason, due to the absence of rigorous data on Spain, we have consulted a selection of papers from other countries, which have helped us to make a more adjusted picture of the situation created by COVID-19 for children with ASD and their families. In addition to providing knowledge, we believe that this will give more visibility and normalize this neurodevelopmental disorder that many have heard of without actually putting a face on it or taking more interest in that it implies for others. Conflicto de Intereses El autor de este artículo declara que no tiene ningún conflicto de intereses. Para citar este artículo: Balbuena Rivera, F. (2024). Los TEA y la sociedad pos-COVID-19: desafíos y oportunidades. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 1, Artículo e3. https://doi.org/10.5093/apea2024a3 Referencias |
Para citar este artículo: Rivera, F. B. (2024). Los TEA y la Sociedad Pos-COVID-19: Desafíos y Oportunidades. Anuario de Psicología Educativa Aplicada, 1, Artículo e3. https://doi.org/10.5093/apea2024a3
Correspondencia:balbuena@uhu.es (F. Balbuena Rivera).
Copyright © 2025. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid








 e-PUB
e-PUB CrossRef
CrossRef JATS
JATS